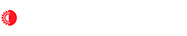Anna Seghers y el exilio
- Hermann Bellinghausen - Saturday, 31 Jan 2026 20:40



Hubo en la generación del siglo XX (nacida alrededor de 1900) una vocación de internacionalismo social que pensaba la revolución como el camino a un mundo más ancho para todos. Un mundo abierto y fraternal. Entre los aciertos más rescatables del pensamiento revolucionario del siglo pasado, tanto marxista como anarquista (por lo demás agua y aceite), tan a la baja tras la derrota del socialismo real, la vocación internacionalista dio para ser una llama viva al alborear el siglo XXI, cuando los movimientos progresistas, de resistencia y revolucionarios buscaron espacio y discurso en la maraña neoliberal del mundo “único” y más desigual que nunca.
La generación que nació con el siglo XX fue la de Anna Seghers, Louis Armstrong y Federico Gacía Lorca, una nueva clase de artistas dados al mundo, dotados del duende de la creación y sin embargo con la justicia y la tolerancia en la punta de la lengua. Cada uno en su lugar y con su respectivo instrumento, dio la batalla, tiró puertas, resistió muros.
Corrían los años veinte. Anna Seghers (nacida Netty Reiling en 1900, y posteriormente Radványi, al casarse en 1925 con el pensador húngaro Ladislaus Rádványi, miembro del “Círculo Dominical” de Georgy Lukáçs que huyó de su país al instalarse la regencia protofascista de Miklós Horthy en 1920), se instaló en Berlín con Ladislaus, quien sería su compañero de vida, y se incorporó a la vanguardia artística de uno de los principales crisoles del siglo (desgraciadamente el más derrotado de todos, y además muy pronto: para 1935 Hitler ya lo había erradicado por completo). Hacia 1926 adoptó el nombre literario por el cual la conocemos. El director Erwin Piscator se prendió de su novela La revuelta de los pescadores de Santa Bárbara, y el inevitable Bertolt Brecht encontró en ella una par en la lucha y la empresa cultural.
Es el Berlín simultáneo y casi inconsciente de sí donde hierven Walter Benjamin, Franz Kafka, Georg Grosz, Kurt Weill, Fritz Lang, Max Beckman, los dodecafónicos. Artistas y pensadores que creaban libremente y a mil por hora, sin estorbarse. Hoy sabemos que iban en una carrera contra reloj, y que 1933 los alcanzó demasiado pronto.
En un intento de diacronía, en esos años encontramos a García Lorca conquistando los corazones del Madrid revolucionario, con su duende desatado y perfecto. A Satchmo saltando de Nueva Orléans al país cuyas puertas decían “sólo para blancos” y, a golpe de trompeta y gracia, abriendo para los negros estadunidenses puertas que ya nadie cerraría, por más criminales intentos en contrario que se hayan hecho desde entonces.
Pero mientras Lorca y Satchmo eran artistas “puros” y cantarines, Seghers optó por el camino más duro del arte para la protesta, la lucha, la resistencia. Creaba desde la denuncia, con una urgencia que el ascenso del fascismo agravaría. El mismo enemigo, a fin de cuentas, que segaría a Lorca con un pelotón de fusilamiento, mientras Anna Seghers se encaminaba a Francia, y luego a México, para no correr la misma suerte.
En la patria de los expatriados
La generación del siglo fue una generación de exilio. Esa generación vio, en pocos años, el
fin de un mundo. Y sí, claro, el nacimiento de otro. Señalados por la noche negra del fascismo, los revolucionarios alemanes que resistieron y sobrevivieron alcanzaron una pírrica segunda oportunidad al otro lado del Muro de la Guerra Fría. Bajo el dominio de la revolución institucional soviética, artistas como Brecht y Seghers acudieron a la mitad socialista de su país, necesariamente humillado, y desde allí recuperaron las ruinas. Pero ni la revolución, ni su lengua, ni las esperanzas serían ya las mismas.
Anna Seghers no era una persona de silencio. Su voz continuó, durante y después del exilio. La resistencia alemana de los años treinta y cuarenta fue una epopeya invisible, ocultada por el desprestigio del Reich hitleriano y el Holocausto. Pero hubo un rincón del mundo donde, en los años difíciles, Anna Seghers encontró refugio. No sólo ella y su familia, también otros autores perseguidos y prohibidos como Gustav Regler, Egon Erwin Kirsch, Walter Reuter, Paul Westheim y Mariana Frenk. En ese momento, determinado por el salto adelante del cardenismo y su consecuencia histórica, nuestro país se convirtió en patria de los expatriados: judíos sin Europa, republicanos sin España, alemanes sin Alemania, guatemaltecos sin país. Los hijos del siglo, llamáranse Luis Buñuel, Emilio Prados, Luis Cardoza y Aragón, Carlos Mérida, o Erich Fromm, nos otorgaron el privilegio de hacer de México su casa.
Seghers vivió en México entre 1941 y 1947. Aunque prefirió no involucrarse en la vida cultural del país, con el tiempo descubrió que la experiencia la había marcado y le permitió sobrevivir como creadora y luchadora. Aquí fundó el club antifascista Heirich Heine y escribió Tránsito, su mejor novela. Más adelante, ya en retrospectiva, regresó a su experiencia mexicana en Crisanta: Mexikanische Novelle (Crisanta. Noveleta mexicana, 1955) y Das wirkliche Blau: Eine Geschichte aus Mexiko (El azul de Benito, 1967). En 1944 alcanzó notoriedad internacional cuando Fred Zinnemann filmó su novela La séptima cruz. A su regreso a la República Democrática de Alemania debió apechugar con el estalinismo. Siendo la escritora “del régimen”, terminó agotada y con la salud mermada desde fines de los años cincuenta. Muerto José Stalin, fue tirado de su pedestal por Nikita Jrushov. Para ella no debió ser fácil. Al tiempo ejercía un internacionalismo por la paz sin el cual la Guerra Fría hubiera sido mucho más caliente, cuando las dos Alemanias se volvieron los blancos nucleares respectivos de las dos potencias.
En sus años mexicanos se relacionó con Vicente Lombardo Toledano, Diego Rivera y Pablo Neruda, entonces cónsul de Chile. Muy joven, Efraín Huerta tomó nota y ejemplo de su presencia, algo velada pues el mundo cultural de Seghers ocurría en lengua alemana, en Cuernavaca y las colonias Condesa y Roma, con los ojos puestos en la resistencia a los nazis allá. No fue tan fácil adaptarse para los alemanes, como sí a los republicanos españoles en la colonia Juárez, por obvias razones culturales y lingüísticas.
La escuela antifascista
A partir de los años treinta, México es casa para miles de refugiados, primero europeos y después de los setenta latinoamericanos, en una práctica de la solidaridad internacional que a la vez enseña y aprende. Por esta escuela antifascista pasaron los exilios guatemalteco, chileno, nicaragüense, argentino y uruguayo, a los que tanto debe México cultural y moralmente.
Fue doloroso que al final del siglo XX encontráramos dentro de nuestras propias fronteras a mexicanos perseguidos, expulsados, asesinados: los pueblos originarios. En el último tramo de su decrepitud, el régimen priísta perdió el control de sus esfínteres, invirtió los términos, produjo su propia guerra, sus exiliados, y se dedicó a expulsar al internacionalismo solidario.
Internacionalismo que, por cierto, encontró en el México de fin de siglo una inspiración extraordinaria. La impronta internacional de los indígenas chiapanecos marcó los nuevos movimientos internacionales de resistencia pacífica a la dictadura del mercado, a la globalización brutal de las desigualdades sociales. Después de Chiapas, la protesta en Europa, Estados Unidos y Canadá ya no fue la misma. Y ejerciendo la solidaridad, creció hasta dar sus propias batallas en Seattle, Londres, Toronto y Praga al cambio de siglo y milenio.
Qué mejor reconocimiento puede recibir Anna Seghers, hija del siglo XX, que la confirmación de que su lucha por la paz, la tolerancia y la pluralidad sigue viva en el país que la acogió en los años peores. Al inició del nuevo milenio, lo que ella aprendió y enseñó en México es más urgente y pertinente que nunca. El mundo necesita de todos los antifascistas que haya, vivos y muertos.