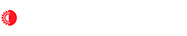Moda y ética
- Vilma Fuentes - Saturday, 24 Jan 2026 20:14



“En épocas remotas, cuando los hombres no distinguían los sueños de la vigilia y las premoniciones eran la realidad…”, destilaba con su hablar cansino, la voz enronquecida, saboreando las palabras hasta contagiarnos su gusto por ellas, de pie en la tarima del salón de clases, con la cabeza inclinada hacia el ventanal, la vista extraviada en la lejanía de su imaginación, fray Alberto de Ezcurdia, maestro de Filosofía de la Ciencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Acaso debido a su voz, cuyo sonido ronco hasta parecer afónico daba la impresión de ahogarse en su garganta, fray Alberto nos dejaba caer atrapados en un remolino del tiempo que, sin cesar de girar dentro y fuera de nosotros, nos arrastraba siempre hacia atrás, más atrás, hasta los tiempos remotos donde aún no comenzaba el tiempo. Sin siquiera cerrar los ojos, sin la vista fija en ninguna parte o, tal vez, mirando ese más allá que ni la imaginación vuelve visible, se atisban de repente los vestigios de una edad en ruinas, cuando todo era posible y todo ha desaparecido. Donde todo pudo ser y se quedó en eso, quizás para no cesar de ser aunque no sea sino en la imaginación. O precisamente en ella, el único territorio donde los seres y las cosas no tienen fin.
“A ver, óiganme bien, las niñas con minifalda se sientan adelante, muy cerquita de mí, que yo pueda verlas”, ordenaba con un tono muy suave dirigiendo las maniobras para acomodar en las primeras filas de papeleras a las chicas con los muslos al aire, las largas piernas que la corta tela de la minifalda apenas cubría en lo alto, unos cuantos centímetros abajo del vientre.
Fray Alberto podía permitirse estas invitadoras palabras a la exhibición con tintes eróticos de las extremidades de las jóvenes chicas sin que nadie tuviera la idea de alarmarse o de protestar ante lo que, muy poco tiempo después, se calificaría de incitación a los bajos instintos cuando una moralina reductora iba a imponer sus cánones y principios. Pero, por fortuna en ese entonces que hoy parece tan lejano y es apenas un reciente ayer, el erotismo, por más permisivo que se presentara, era un coqueteo del espíritu y del cuerpo, un juego amoroso donde nadie habría podido observar las intenciones o gestos deshonestos de un tartufo.
No deja de ser curioso y motivo de reflexión cómo los deseos de escapar a una moral tradicional iban a generar las reglas y prohibiciones de una ética sinuosa aún más restrictiva que aquélla que se pretendía abolir.
Así, una chica que se pretende libre puede lucir un escote que deja ver buena parte de sus senos o vestir una minifalda que cubre apenas lo alto de sus muslos, pero esa misma joven pondrá el grito en el cielo en protesta por las miradas masculinas que lamen la piel al descubierto de senos o muslos. No se diga qué gritos de horror podrán alarmar al mismo cielo si una mano masculina se atreve a rozar la piel desnuda de uno de sus muslos. Vuelta de tuerca de ciento ochenta grados, la conducta aparentemente más libre deviene más opresiva que el comportamiento que obedecía a la tradición más estricta. La joven que se pretendía más libre que sus antecesoras es, a veces, la más represiva. Las feministas, o parte de ellas, pueden desfilar por alguna causa con el tórax desnudo y los senos al aire, pero no tolerarán las miradas lascivas o simplemente codiciosas de los hombres.
Las leyes de la Historia son, acaso, semejantes a las que rigen las conductas individuales.
Al derrocamiento de un reino y la revolución que, en consecuencia, se levanta en oleadas, prosigue una contrarrevolución. Y este giro de medio círculo da como resultado una situación imprevisible, más represiva que cualquier otra que hubiese podido ser imaginada. La joven muchacha que pretende haberse liberado de las ataduras de la educación tradicional o familiar no puede sino flotar en un espacio sin puntos de referencia. Esta sensación de extravío la obliga a buscar de qué agarrarse para no caer en el vacío donde sus pies no encuentran apoyo, extraviados en un no man’s land mental.
Fray Alberto tenía la muy especial capacidad de trasladarnos despiertos a un lugar sin lugar y a un tiempo sin tiempo, donde aparecía en nuestras mentes, aunque no fuera sino en ráfagas, el espacio de los sueños más real que la realidad, despejadas las brumas que envuelven lo imaginario, dejándonos atisbar algunos añicos de eso que podría ser nuestra propia eternidad: la que tiene su principio y su fin, su nacimiento y su muerte, dentro de nosotros mismos. Efímera visión de nuestra vida, su fugacidad esconde su perennidad. ¿De qué otra manera podríamos ser capaces de pensarnos cuando no existíamos o de imaginarnos cuando ya no existiremos? La mente nos esconde, protectora, el abismo que se abre invitándonos a caer hacia lo alto de los cielos.
Precipicio desertado por ángeles y demonios, donde cesamos de caer cuando nacimos, astros flotantes, sostenidos unos a otros por la fuerza irresistible de la gravitación amorosa.