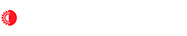Biblioteca fantasma / Una palabra para liberarme
- Evelina Gil - Saturday, 10 Jan 2026 20:55



La poesía, convencida estoy, es un milagro. Y no me refiero concretamente al don de algunos, realmente pocos, para dar sentido a las palabras y, además, malabarear con ellas sin dejar de lado expresividad y coherencia. Hablo, sobre todo, de la epifanía de recibir el poema o colección de poemas cuando más los necesitas; cuando dialogan con tu propio dolor, aunque éste sea de otra naturaleza. Que, de alguna manera, te encuentran para recordarte que no estás sola/o.
No hay plegarias para los descabezados, de Verónica Ortiz Lawrenz (Fondo de Cultura Económica, México, 2025) llegó a mis manos mucho tiempo antes de que, en verdad, me encontrara. Esperaba a un lado de mi cama, acaso a algún evento penoso en mi vida que me llevara a tomar un poemario con un título lleno de oscuridad y desesperanza. Detrás de estos poemas carentes de artificio pero colmados de certezas, se agazapa la historia de un accidente que pudo costarle la vida a su autora, reconocida periodista y narradora, y, en cambio, le ha brindado una experiencia inenarrable que sólo encuentra cauce a través de la poesía. Un poco como aquellos que, tras un fuerte golpe en la cabeza, regresan de su letargo hablando un idioma extranjero. Nombrar el dolor es fácil. Lo casi imposible es transmitirlo, hacérnoslo sentir hasta atravesarnos. Hacer esquirlas espejeantes de empatía. Ortiz Lawrenz lo logra sin alardes, sólo ‒tengo la impresión‒ permitiendo que su cuerpo halle una vía expresiva: “Tornillos para fijar mi cabeza,/ no camina, no se mueve./ Sin embargo,/ cuántos pensamientos” (“No se mueve”).
Parafraseando a T. S. Eliot, a quien Ortiz evoca en el epígrafe “nuestras vidas son en su mayoría una evasión constante de nosotros mismos”, lo cual es una poética (¿aparente?) paradoja de la situación expuesta en la primera parte. La poeta no puede huir de sí misma, como no sea a través de la imaginación y la intrínseca belleza de las palabras. Ante la naturaleza de las fracturas y de su vulnerable condición de cuerpo abierto a la constante exploración de médicos que refieren a ese mismo cuerpo como si careciera de sexo y de alma, fue imposible no evocar dos novelas de la uruguaya Armonía Somers: La mujer desnuda, sobre una mujer que se autodecapita y deambula desnuda, liberada del inmenso peso de las ideas y los miedos, y Sólo los elefantes encuentran mandrágora, surgida de una experiencia personal, cuando una rara enfermedad la obliga a una larga estancia en un hospital, narrada, no obstante, en el mismo sentido surrealista y/o de sueño lúcido de la anterior. Verónica Ortiz vive en carne propia esa anomalía, esa desconexión… ese bordeo con la deshumanización: “Un casco detiene mi cabeza./ Ellos cortan y atornillan./ Nadie vive para contarlo, dicen.” La postración, además, la hace replantearse la existencia de Dios, sufrir un jaleo espiritual que es como una pelea contra ella misma pero también contra Él, que también parece haberla abandonado en el instante crítico.
Luego viene la sobrevivencia con sus secuelas y cicatrices, aunque en la segunda parte, sorpresivamente, esas huellas son erotizadas con un tono de insólita melancolía que, en gran medida, replica al del dolor, “tus dedos hablan por mi cuerpo lesionado/ Responde toda mi piel”, la llamada Gran Zona Erógena asume el protagonismo. El órgano
más extenso del cuerpo hace de su aparente sumisión un acto liberador, aunque suene paradójico. El erotismo callado y tierno se incorpora a los sutiles actos que componen una nueva cotidianidad de pequeñas píldoras y vasos de agua que demandan horarios estrictos, postración y cuidados por parte de una persona, aquí nombrada como Alba, que amerita preciosas palabras de gratitud. Hacia el final, Verónica María Ortiz Lawrenz decreta haber regresado de la muerte, no enteramente ella, acaso parcialmente despojada, pero triunfal entre libros, ideas, “y un epitafio por redactar”, “Cuántas veces he muerto/ ninguna como ahora.” l