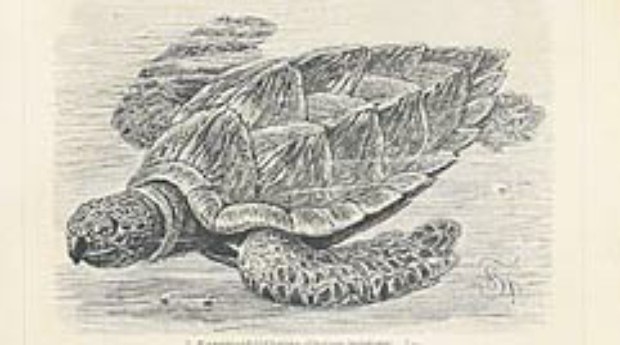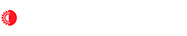Sandra, las tortugas y el cocodrilo
- Rafael Aviña - Saturday, 03 Jan 2026 22:28



Sandra narraba una vivencia ocurrida veinticinco años atrás. Yo escuchaba la crónica que ella leía con tanto ímpetu que de inmediato me atrapó. La protagonista de su relato era ella misma cuando se integró a un campamento tortuguero en Marquelia, una playa en la costa de Guerrero. En aquel entonces, Sandra, a sus dieciséis años, era un alma rebelde y libre. En su narración quedaba claro que no había tenido una familia nuclear estable y aquella experiencia elegida por ella misma era una manera más de reafirmar su independencia y de explorar sus propios límites. Mientras hablaba, no podía dejar de imaginarla en el esplendor de su belleza virginal tostada por el sol de aquel lugar.
Resultaba imposible no verla. El color de su piel morena era hipnótico; no sé en los demás, pero en mí ejercía una suerte de flujo libidinal y al mismo tiempo una fascinación profundamente romántica. La belleza de su mirada, su sonrisa dulce, tierna y sensual que dejaba entrever su blanquísima dentadura me hicieron perder el piso desde la primera vez que la vi en aquel círculo de lectura, al que llegué por invitación de un amigo que sólo iba ahí para ligar. A él la literatura le valía un pepino, sin embargo, el vino tinto o blanco y la posibilidad de encamarse con alguien era su objetivo.
Reconozco que yo deseaba aprender, escribir y conocer otros puntos de vista sobre la escritura y sus misterios; sin embargo, la presencia de aquella joven mujer de cuarenta y un años, de hermosura inusual y un color único que me recordaba el cacao oscuro y la canela, no me permitía concentrarme. Lo juro, el tono de su piel no existía en ningún otro ser vivo u objeto, sólo en ella. Yo le llevaba al menos unos veinte años y eso me causaba reticencia para acercarme y buscar un pretexto para hablarle. Lo reconozco, siempre he sido un “don nadie”, una persona común y corriente; un ser invisible que pasa inadvertido: delgado, estatura media, cabello quebradizo cuyas canas en barba y pelo resaltaban mi condición de “X”; algo obsoleto que habla y se mueve pero que en realidad nadie repara en él, o en mí, para ser más exacto.
Ella, en cambio, era el centro de las miradas, no sólo por el tono de su epidermis o su belleza atípica, sino por su carisma y arrebato natural con el que defendía sus puntos de vista, pero sobre todo por su estentórea risa, que jamás reprimía y compartía con aquel variopinto grupo de “lectores” con ansias de escribir. La primera vez que me sonrió –situación que jamás esperé– fue justo esa noche que hablaba de su aventura en Marquelia para seguir el desove de tortugas laúd. Navidad estaba a unos días y aquella era la última reunión del grupo que mi amigo ya había abandonado con discreción acompañado de una nueva “lectora”.
Yo seguía atento a la lectura de Sandra; ella se percató de que la observaba y lanzó sus impresionantes ojazos sobre los míos, y juro que esos luceros de un negro azabache sonrieron y sentí que me derretía con su cálido mirar y, de alguna manera, esa mirada y esa sonrisa franca hacia mi persona fue una clara invitación para acercarme más. De pronto, aquella vivencia adolescente y la gracia con la que describía a esas tortugas hembras, que avanzaban por la playa para cavar en la arena lejos del agua su nido utilizando las aletas traseras para depositar en aquel hueco entre cincuenta y cien huevos, ocultándolos, y regresar al mar, dio un giro curioso e incluso escatológico.
Sandra explicó que la conmoción del desove de las tortugas pero, sobre todo, la presencia de cangrejos en las improvisadas letrinas del campamento, unido a la expedición en la madrugada al mar, contando con la única iluminación de la luna llena de aquel octubre del año 2000 con un posible peligro inminente: la presencia de algún cocodrilo dispuesto a devorar a quien se descuidara, le provocó un estreñimiento terrible que se prolongó por varios días. Alex, el responsable del lugar, le proporcionó toda clase de alimentos y laxantes y nada. La Sandra adolescente seguía sin evacuar.
Al final, fue la historia que Alex inventó para poner fin al problema de sus entrañas aterradas. Le contó que, si seguía así, sus intestinos se voltearían y tendrían forzosamente que abrirle el vientre, reacomodarlos y succionar aquellos desechos que se negaban a salir. Eso bastó para que Sandra evacuara como nunca antes lo había hecho. Todos reían, incluyendo a la propia Sandra, y sin embargo yo sentía un nudo en el estómago imaginando a un cocodrilo y cangrejos moviéndose alrededor de sus pies cubiertos de arena.
En ese instante se fue la luz. Por unos segundos, todo quedó en completa oscuridad, salvo por la tenue irradiación de la luna que se filtraba por una ventana. Busqué a Sandra guiándome por ese destello lunar. Los ojos de Sandra brillaban con un color rojo intenso y sus divinos labios se transformaron en fauces que mostraban una larga hilera de filosos y blanquísimos dientes. No pude gritar y tampoco huir… l