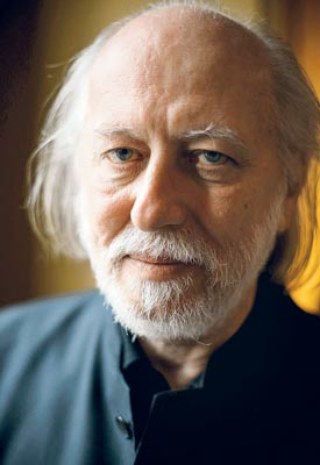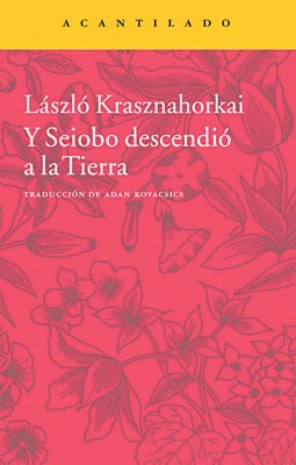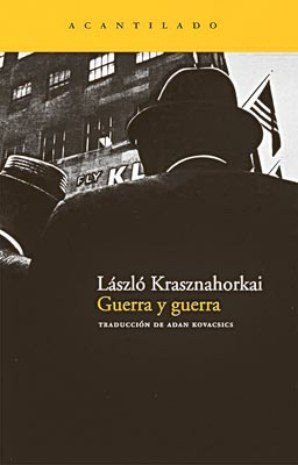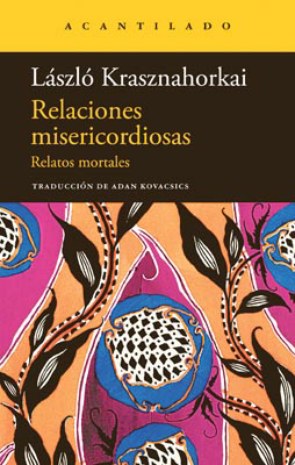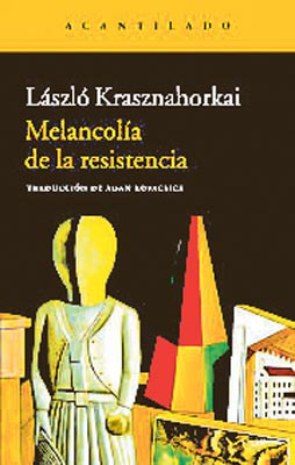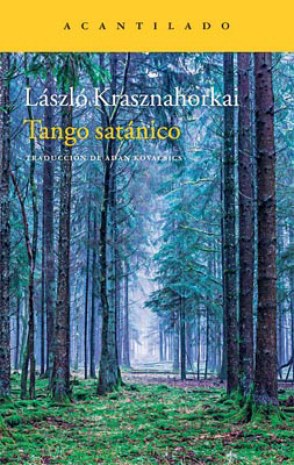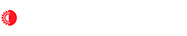Una puerta al Lejano Oriente / Entrevista con László Krasznahorkai
- Valentina Parisi y Nunzio Bellassai - Monday, 20 Oct 2025 08:05



‒Partamos del título: Seiobo es la diosa china de la belleza, y su “descenso” a la Tierra hace pensar en un origen trascendente de la expresión artística, en un objeto privilegiado de la experiencia estética. Lo inenarrable de este encuentro parece localizarse en la abierta desavenencia con la propensión analítica que caracteriza sus textos. ¿Cómo se puede entonces escribir sobre la belleza?
‒En el budismo mahayana, Seiobo es originalmente una bodhisattva: a pesar de haber alcanzado la iluminación y haber completado el ciclo de sus existencias terrenales, decide renunciar al nirvana y seguir encarnándose para ayudar a los seres humanos a alcanzarla. Pero el descenso
de Seiobo aquí abajo escapa a nuestra comprensión; la experiencia estética es siempre una experiencia del límite, un límite que no podemos ni debemos traspasar, porque de lo contrario empezaríamos a creer que la belleza absoluta está hecha para nosotros, que está a nuestro alcance, ya que, aparentemente, somos capaces de percibirla. Una ilusión que encuentro peligrosísima. El aspecto técnico de la creación artística ‒qué pigmentos se deben utilizar para obtener una determinada tonalidad, qué madera se presta mejor para la realización de una máscara del teatro Noh‒ sí está a nuestro alcance, si no de todos, al menos de algunos de nosotros.
‒En sus novelas, usted polemiza con la visión lineal del tiempo que predomina en Occidente; en Tango satánico (1985), por ejemplo, habla de “la duplicidad satánica de un camino recto que se tuerce hacia lo absurdo por necesidad”. La dimensión temporal en la que se mueven sus personajes se asemeja más bien a un vórtice en el que no hay evolución ni escapatoria, y todo está destinado a repetirse eternamente. Sin embargo, en Y Seiobo descendió a la Tierra (2008) la disposición de los relatos ‒de acuerdo con la secuencia de los números de Fibonacci‒ parece sugerir una progresión lineal, lo que contrasta con las formas cerradas y los tiempos cíclicos a los que nos había acostumbrado…
‒No creo que Fibonacci se refiera aquí a una línea recta, lo que importa en esta secuencia son más bien los “saltos”, ese avance en zigzag entre números que, al sumarse entre sí, dan como resultado el sucesivo. El punto de vista desde el que escribo es siempre el de la mecánica cuántica: en realidad no hay continuidad, es un poco como en el cine, donde nuestro ojo registra un movimiento continuo, una linealidad que, a fin de cuentas, es sólo ilusoria. Al empezar a escribir Y Seiobo descendió a la Tierra, me di cuenta de que la “suma” de algunos temas presentes en cada par de relatos conducía inevitablemente al siguiente. Como si existiera una relación de causa y efecto entre los textos. Al redactarlos, había seguido, de forma totalmente inconsciente, la secuencia de Fibonacci, que también fascinaba a uno de mis artistas favoritos, Mario Merz. Para mí, esta estructura es absolutamente clara, no sé si también lo sea a los ojos
del lector…
‒En algunos casos sí, en otros casos también llaman la atención las referencias entre relatos que no son necesariamente contiguos…
‒Sí, para mí era importante que estos textos resonaran entre sí ‒a veces incluso solamente de manera imperceptible‒ a través de una variación de temas fijos. Este libro es como un enjambre, una miríada de detalles, imágenes y fragmentos visuales que me encantan y que giran en torno a una pregunta común: ¿qué es la belleza, por qué nos obsesiona?
‒Sus novelas presentan estructuras complejas: los capítulos encadenados de Melancolía de la resistencia (1989), el círculo de Tango satánico. ¿Qué hay detrás de esta artificiosidad deliberada?
‒No sabría decirlo, son las historias y los personajes que narro los que quieren ser escritos de esta manera y no de otra. Me considero simplemente un escribano, no imagino nada, estas historias ya existían en otro lugar y en un momento dado “llegan” a mí, porque quieren entrar también en nuestra realidad. Por lo que me limito a tomar nota. Y en el momento en que las anoto, se transforman al instante en la única forma posible en la que pueden existir.
‒Al inicio del relato número trece, usted hace hablar en primera persona al protagonista, el maestro del teatro Noh, Inoue Kazuyuki. Es un caso casi único en su obra, donde siempre es el narrador quien actúa como mediador e intérprete de los pensamientos y las palabras de los personajes. ¿A qué se debe esta excepción?
‒En realidad, aquí no es Inoue quien habla, sino la diosa Seiobo a través de él. El actor es sólo la “puerta” que permite a la divinidad incursionar en el mundo y manifestarse. Y Seiobo, como diosa, sólo puede expresarse en primera persona… Entiendo que el lector tenga la impresión de asistir a una especie de monólogo recitado por el actor, pero eso se debe a la ambigüedad del teatro Noh, que sólo es teatro por aproximación. El Noh es más bien una especie de ritual, cuya línea narrativa es siempre la misma: la belleza terrenal en la que se centra la primera parte de la representación se convierte en belleza trascendente en la segunda.
‒Hablando de esa encarnación terrenal de la belleza que es el arte, en el centro de estos relatos suelen aparecer obras pictóricas cuya atribución es incierta o controversial. Imagino que esta insistencia sobre la labilidad de la figura del autor no es casual.
‒No sabemos, y nunca sabremos, de dónde viene la belleza, por lo que las disputas de los historiadores del arte que se pelean durante años por una atribución parecen francamente ridículas. Más que en el misterio de la creación de la belleza ‒que sigue siendo indescriptible e inaccesible, privilegio de unos pocos genios‒, mi libro se centra en aspectos que suelen considerarse secundarios, como la conservación y la restauración. Para mí, el restaurador es un auténtico héroe, y el problema de cómo se puede preservar la belleza a lo largo del tiempo siempre me ha fascinado, incluso en sus aspectos más técnicos y prácticos. Si se quiere, aquí también hay un elemento de ciclicidad: gracias a la restauración, volvemos a ver lo que otros vieron antes que nosotros. Sólo que nosotros nunca podremos ver lo que ve un Buda, o la Venus de Milo, o una Virgen del Perugino…
‒Al mismo tiempo, casi parece que el visitante protagonista del quinto relato ‒quizás uno de los más bellos‒ quisiera ser visto por el Cristo muerto expuesto en la Escuela Grande de San Roque y que este deseo suyo “empuja” al rostro pintado a abrir los ojos…
‒No lo había pensado, ¡quizás porque en Venecia vi realmente al Cristo muerto parpadear! Si lo miras fijamente durante mucho tiempo, el efecto óptico es más que evidente. Pero, ¿cómo se siente una diosa como la Venus de Milo al ser observada distraídamente, de reojo, tal vez enmarcada por un teléfono inteligente? Está claro que ahora se ha convertido en una deidad huérfana que ha perdido para siempre el mundo superior del que provenía.
‒Siguiendo con el tema de los mundos, parece sentir una fascinación incondicional por el Lejano Oriente. En otras ocasiones recordó las conversaciones sobre budismo que mantuvo con Allen Ginsberg en Nueva York. Sin embargo, sus conocimientos sobre filosofías y culturas orientales hacen suponer que ha tenido un contacto directo y mucho más profundo con estos países.
‒A decir verdad, mi encuentro con Oriente fue totalmente casual: era 1990, acababa de obtener el permiso para viajar al extranjero, y un poeta, antiguo compañero mío de la universidad, me preguntó si quería acompañarlo a Ulán Bator a una conferencia sobre Gengis Kan. Así que, al igual que los mongoles invadieron Hungría en 1241, yo también invadí Mongolia. Y, una vez allí, decidí no detenerme; Budapest estaba incomparablemente más lejos que Pekín, ¿para qué volver atrás? Japón, en cambio, lo descubrí poco después, gracias a otro amigo que, tras haberse mudado allí, se “vengaba” de la gestión burocrática extremadamente engorrosa de su beca manteniéndome al teléfono durante horas y horas desde su oficina, obviamente a cargo del Estado japonés. Le preguntaba todo tipo de detalles: qué veía desde la ventana, cómo vestía la gente que se encontraba al salir de casa, etcétera, como si tuviera que escribir una novela. Hasta que mi amigo, exasperado, me dijo: “Bueno, ya es hora de que vengas aquí y lo veas todo con tus propios ojos.”
‒Y Seiobo descendió a la Tierra ‒un rompecabezas construido a partir de diferentes relatos‒, ¿nace como una combinación de cuadros narrativos o con un proyecto unitario de base?
‒Seguramente no nació como un proyecto unitario, al fin y al cabo no se puede ser adolescente antes de nacer. Una historia seguía a otra, cada relato daba lugar a otro y yo no sabía qué forma global adoptaría esta colección. Solo cuando llegué al segundo relato descubrí que se trataba de la secuencia de Fibonacci y seguí por ese camino.
‒Hoy, gracias al trabajo de traducción, podemos leerlo, pero Y Seiobo descendió a la Tierra se publicó por primera vez en 2008. En los años noventa viajó mucho por Asia Oriental, especialmente por Mongolia, China y Japón. ¿Qué impacto tuvo en usted la cultura asiática? ¿En qué se diferencia de la europea y cómo ha influido en su escritura?
‒El impacto ha sido fuerte, pero quiero aclarar que esta no es una colección dedicada a Oriente, ya que, de los diecisiete relatos que contiene el libro, sólo seis o siete están inscritos en esa parte del mundo. El título puede conducir al engaño, porque está dedicado a una deidad oriental que en realidad Japón tomó prestada de China, del budismo. Seiobo ‒que, por cierto, en la religión budista se define como la “reina de Occidente”‒ representa el ideal de belleza que me interesa y que he tratado de representar en esta colección.
‒Los personajes de estos relatos están aislados entre sí, no hay ningún rastro de diálogo. Sin embargo, esta carencia y ausencia reflejan, a mí parecer, la elección de la certidumbre de encontrar en el silencio un refugio acogedor. ¿La salvación está fuera o dentro del ser humano, en el diálogo, es decir, en el contacto, o en la introspección y la reminiscencia?
‒Es verdad que en el primer relato no hay ninguna conversación, pero en general en mis libros no faltan las secciones dialogadas, sólo que se presentan de manera diferente. No están marcadas entre comillas sino que actúan como una parte interna de la narración. La decisión de reducir el diálogo refleja una necesidad profunda de mi forma de escribir: me cuesta interrumpir el texto, romper el discurso. Las voces que tengo en la cabeza representan historias, destinos que necesitan un flujo ininterrumpido de palabras para encontrar la forma y la disposición finales adecuadas. Me parecen una simplificación las conversaciones breves que interrumpen la narración. Nuestros pensamientos, al igual que la vida, siempre se mueven a través de un flujo.
‒En una época en la que el hombre ha perdido el interés por lo trascendente y la realidad genera terror, ¿la verdad reside hoy en la espera?
‒¿Estás seguro de que el hombre ha perdido el interés por lo trascendente?
‒Si proyectamos este tema sobre un trasfondo religioso, creo que sí. Hablo en nombre de mi generación, cada vez más alejada de la Iglesia, adicta al consumismo y a la globalización, siempre en busca de una materialidad que aparentemente contradice toda búsqueda trascendental. ¿No cree?
‒Quizás sea así, pero sin duda la espera no es la solución. ¿Esperar qué? Deseo a la nueva generación ‒desarrollada en la paz‒ que mantenga esta actitud pasiva de espera en la medida de lo posible, pero si la espera es inútil, es porque tu generación
ha perdido el interés por los límites de su propia existencia. Por eso los jóvenes recurren a las drogas para resolver problemas y conflictos, porque de ese modo pueden sobrevivir a ese límite. Yo estaría a favor de la legalización de las drogas, para demostrar de una vez por todas que esa espera es vacía e intolerable. Nadie quiere mirar de frente al vacío ni admitir el hecho de sentirse vacío, pero todos quieren que se les reconozca el derecho a existir. Hablamos de dignidad, fundamentalmente. No se puede permanecer en una condición liminar toda la vida; las drogas y el alcohol no resuelven las situaciones sino que las dejan en suspenso. He comprendido una cosa después de años de reflexión y análisis de la realidad: nadie puede existir sin su propia dignidad, nadie puede renunciar a ella.
‒Usted ha relatado en muchas ocasiones en sus libros lo que significa vivir bajo un régimen en condiciones de guerra, en escenarios perpetuamente suspendidos entre un pasado nebuloso y un futuro posible. Nunca será nueva la palabra “guerra”, sin embargo nos deja atónitos. La guerra ha vuelto y parece más cercana que nunca. ¿Sigue creyendo en la ciclicidad de los acontecimientos, en que todo lo que ya sucedió volverá a suceder, o hay una falla en este sistema aparentemente perfecto? ¿Qué significa para usted la palabra “guerra”?
‒No tengo certezas, no creo en nada. Aunque hay un hecho indiscutible: el mal, como ocurre cada cierto tiempo, emerge con fuerza, se manifiesta ‒esta vez en forma de dictador‒ con un único objetivo: la destrucción. Si analizamos la historia, sabemos que cíclicamente surgirá un Putin, pero no debemos pensar que por este motivo el mal aparece de repente, así, de la nada; el mal siempre está ahí, es inherente a la historia.
‒Estaba programado que usted estuviera acá hace dos años, también con motivo del [festival de literatura] Libri Come. Fue una edición en la que también debía participar, entre otros, Luis Sepúlveda. Luego estalló la pandemia, llegaron las primeras muertes y todo se canceló. ¿Qué recuerdos asocia a esa edición y a ese período, y qué sensación le produce estar hoy en Italia?
‒Las pandemias no son una novedad, siempre han existido y siempre existirán. Son como el mal, que de vez en cuando emerge en el curso de la historia. No sabemos cuál ha sido la causa del virus ni cuándo desaparecerá, pero el ser humano debe continuar enfrentándolo. La pandemia no ha terminado. Personalmente, asocio el período de confinamiento ‒y la edición de ese festival, que después fue cancelado‒ con recuerdos desagradables, ya que yo también perdí a seres queridos durante esos meses. Mi hija estuvo a punto de morir de Covid.
‒¿Qué sigue? ¿Qué planes tiene para el futuro?
‒Escribo sobre un asesino. Tengo que narrarlo. Preferiría que no, pero desgraciadamente debo hacerlo. No me deja en paz l