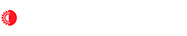Migrantes, presagios y amenazas
- Andreas Kurz - Monday, 20 Oct 2025 07:59



Tres etiquetas pegadas en un bote de basura cerca de la entrada de una casa que habité durante mi estancia sabática en Viena. Traduzco los mensajes: “Si el ciudadano se vuelve incómodo, de pronto se le dice que es de la extrema derecha.” “Todos los periodistas son culeros. En todos los lugares.” “Los indios no supieron parar la migración. Hoy viven en reservaciones.”
Las cursivas en el último mensaje figuran en el original. Se imprime al pie de una foto que muestra una familia nuclear de indígenas del norte de América: padre, madre e hija en medio de
la pradera.
¿Menetekel? Yo creo que sí. Pero ¿cuál es la amenaza?, ¿cuál el acto culposo? Los mensajes son dogmáticos: todos son así, cualquier incomodidad se tacha como radical, es así porque sí. Los mensajes son profundamente ignorantes, no matizan, no saben nada de historia, no permiten respuesta alguna. ¿Son peligrosos los mensajes? ¿Apuntan hacia la radicalización de toda una sociedad? ¿Reflejan un giro hacia la intolerancia, el fascismo, los fantasmas de antaño que deberían haberse quedado definitivamente encerrados en el pasado, en Austria y Alemania, donde se temen las victorias electorales de los partidos de una derecha cada vez más vociferante, una victoria que en mi país se efectuó hace medio año, que en Alemania se impuso el 23 de febrero de 2025? No puedo contestar ninguna de las preguntas.
Hay miles de mensajes de este tipo en los espacios urbanos de Viena. Estoy seguro de que los hay también en Berlín y Munich, en París y Roma y Madrid y Nueva York y Los Ángeles y... No creo que muchos ciudadanos, ni los incómodos ni los cómodos, los perciban o lean conscientemente. Los botes de basura vieneses incluyen ceniceros que sirven a los fumadores empedernidos que, nieve o truene, practican su vicio fuera de casa. Pertenezco a este grupo y sólo por ello, al cabo de cientos de cigarros, me di cuenta de las etiquetas ya deterioradas por el sol y la lluvia. Aun así: me preocupan, creo que se trata de un menetekel.
1 de octubre de 2024. Me encierro en la Biblioteca Nacional de Austria, un acervo gigantesco que me permite leer libro tras libro sobre la primera guerra mundial: novelas malas y buenas, pocas pacifistas, muchas bélicas de un tono nacionalista que da náuseas; estudios sobre el papel deplorable de intelectuales y artistas en los años que preceden a la gran guerra. A pesar de este tema poco ameno, me hallo en una cápsula intelectual y vital cómoda a la que las realidades políticas y sociales actuales tienen acceso limitado. Salgo del edificio para fumar un cigarro, el acto no saludable que me conecta con el mundo. Dos días antes, la FPÖ (Google traduce el nombre del partido como “Partido de la Libertad de Austria”, lo que también podría ser un mal augurio) había salido de las elecciones como vencedora. Con cerca del veintinueve por ciento de los votos había superado a los tradicionales partidos popular y socialista.
El Parlamento se ubica a poca distancia de la Biblioteca Nacional. Mientras fumo, escucho que hay una reunión frente a ese edificio que es la copia de un templo griego. Alguien habla. A veces se escuchan gritos. Poco sé del programa del partido vencedor, poco sé de su líder. Pero entiendo que el rechazo a la migración, el insultar a miles de asilados, muchos entre ellos refugiados de guerra, había sido parte de su programa electoral. Comprendo que la ecuación sencilla de “les va mal a los nacionales porque los ajenos les quitan todo, les quitan lo suyo, les quitan el país entero con todas sus costumbres sanas”, volvió a tener éxito porque es sencilla. Intuyo que esta xenofobia se parece al antisemitismo de Karl Lueger, alcalde de Viena entre 1897 y 1910, cuando ya se sabe quién vivía en la ciudad. Se dice de Lueger que decía: “Quién es judío, yo lo decido.” “Quién es migrante, yo lo decido”, parecen decir muchos estos días, en muchos lugares, hasta los migrantes lo dicen. Conforme lleno mis pulmones con alquitrán, intento convertir la xenofobia en una farsa. No me funciona porque escucho, frente a un recinto que resguarda millones de testimonios de la gran cultura europea, fragmentos de oraciones, gritos que amenazan a los que se les (¿a quién?) habían opuesto, se habían burlado de ellos. Y ésos, los burladores, ahora tendrán que callar y tener cuidado ante el triunfo del juicio sano. Son palabras agresivas, trilladas y demasiado conocidas. ¿Menetekel? Me temo que sí.
Escucho los gritos y veo que en la plaza frente al edificio de la biblioteca, la Heldenplatz donde en 1938 se dio un recibimiento triunfal a ya se sabe quién, nadie parece inmutarse: los turistas peregrinan hacia el centro esplendoroso de la ciudad, los diplomáticos bajan de sus coches de lujo para mejorar el mundo desde una sala de conferencias o una oficina, los estudiantes entran y salen de la biblioteca. ¿No deberían preocuparse? ¡Que se detengan, que fumen un cigarro para conectarse con el mundo! Unos minutos después todo se me olvida, me encorvo sobre un libro cuyo autor admira la clarividencia política de Karl Kraus. Él sí se había preocupado.
El baño en el pasillo
¿Por qué escribo estas líneas en español? ¿Por qué pretendo que se lean en México? La respuesta suena mucho a justificación cómoda: no tengo contactos con los medios austríacos, raras veces escribo en alemán. Yo mismo soy un migrante, me digo, uno muy privilegiado en un país muy hospitalario, pero migrante al fin, cada año más extraño en el país de mi adolescencia y juventud, el país que adoro. Vagamente vislumbro, me tranquilizo, qué significa la separación repentina de lo conocido: los familiares que quedan atrás, la comida, los amigos, las costumbres, los comportamientos normados y, quizás lo que más duele, la lengua. En realidad, no vislumbro gran cosa. Pero todavía puedo percatarme del hombre que duerme en un parque público, con ocho grados bajo cero, sobre un banco; aún veo a mi vecina, una señora mayor que penosamente sube los dos pisos a su departamento que consiste en una cocina y una recámara: baño no hay, tiene que usar uno que está en el pasillo, una tradición vienesa que, según algunos, ha sido aniquilada hace mucho. Aún los veo y me enojo si escucho esos gritos que saben que los migrantes son sanguijuelas privilegiadas que se alimentan del pueblo que los hospeda. Así me tranquilizo, así restablezco una buena conciencia que necesito para poder protegerme a lo largo de cinco o seis horas con mis libros, un escudo muy eficiente.
Antes de entrar a la casa que me hospeda a mí, migrante en su patria, cuando apago el cigarro del camino, el ciudadano incómodo y el indio que no supo parar la migración me saludan. Encuentro a otro vecino saliendo de su departamento de dos piezas para usar el baño tradicional del pasillo. Habla poco alemán y yo no hablo nada de su idioma. Sin embargo, nos saludamos y entendemos. El hombre, vital a pesar de los años y del cuerpo que ya pesa, a pesar del baño frío e incómodo, nos obliga a sonreír con su humor y carisma: sonríe la vendedora gruñona del supermercado, sonríe el repartidor del correo, sonrío yo, centroeuropeo que esconde sus emociones en lo más profundo de su ser. Él también, cuando sale, ve a los que no supieron parar la migración y por esto ahora tienen que vivir en reservaciones. O quizás no los ve porque no fuma. Ojalá y no los vea o, si los ve, que prefiera reírse de y con ellos. Me pregunto si mi vecino sería capaz de hacer sonreír a los que idearon y distribuyeron esos mensajes.
Hay actos culposos en estos y en muchos otros mensajes, en los gritos frente al parlamento, en las notas periodísticas que resaltan los crímenes cometidos por migrantes, los reales y los inventados. Pero pienso que no entiendo la lógica del menetekel bíblico en el contexto moderno, hay incoherencias en la cadena de los actos. Los mensajes son presagio y amenaza al mismo tiempo, construyen culpas y responsabilidades con base en datos superficialmente interpretados e irresponsablemente transmitidos, con base también en teorías de la conspiración que ‒conocemos el argumento‒ son tan secretos que no dejan documentos que las podrían verificar, y precisamente a causa de este hueco documental han de ser verídicas. Los mensajes son culposos, pero absorben la culpa en su interior para convertirla en gritos que exigen una venganza donde no ha habido agresión documentable. Paradójica la situación, un callejón
sin salida. La venganza consiste en obtener posiciones que permitirán tomar decisiones a los que creen que un habitante del gueto está en el gueto porque no supo parar la persecución.
Quizás el destino de uno de los muchos libros que consulto en mi recinto sagrado que domina la “Plaza de los héroes” refleje este callejón sin salida. Parece que la función de la lectura desmedida es ésa: hallar reflejos de nuestro presente y resignarnos ‒quizás alegrarnos‒ con el banal hecho del nihil novum sub sole. Pedir que los libros ayuden a formular explicaciones o soluciones es pedir demasiado. Y pienso en Karl Kraus y Los últimos días de la humanidad, ese drama escrito para un teatro de Marte que mueve y hace hablar cientos de personajes, históricos y documentables la mayoría de ellos. Y oigo los gritos y los eslóganes que Kraus había escuchado en 1914: “Serbien muß sterbien”, vociferan y violentan la ortografía de “sterben” (morir) para que rime; “jeder Schuß, a Ruß” (cada disparo, un ruso); “jeder Stoß, a Franzos” (cada empujón, un francés). Kraus anotaba los mal rimados mensajes y, después de la debacle de 1918, formó con ellos y con cientos de frases estúpidas publicadas en la prensa de los años bélicos, pronunciadas en discursos patrióticos y vomitadas en cafés y bares, su gran testimonio de la primera contienda. Pero Los últimos días de la humanidad es más que un testimonio, más que un documento que revela el ocaso de la inteligencia “en ese gran tiempo”; es también el presagio de la aún mayor catástrofe del siglo XX, cuando la estupidez y la barbarie ya no tendrán frenos. Los gritos que inician la primera guerra mundial son los menetekel de la segunda, de la caída al abismo. ¿Escuchaban a Kraus? Mi libro leído en la biblioteca dice que sí porque se vendieron 17 mil ejemplares del drama en cinco años. Las novelas gritonas, las que predican el heroísmo, la violencia y el desprecio de todo lo ajeno, las que se basan en la convicción de que Dios (¿qué dios?) quiso crear sólo un pueblo, esas novelas vendieron cientos de miles de ejemplares en pocos meses. El famoso Barón Rojo (Manfred von Richthofen) se queja en sus memorias de que tiene que combatir en Rusia: los rusos le parecen caza fácil, son animales que apenas se defienden. El libro encontró más de un millón de lectores. ¿Hay que gritar más fuerte, entonces? ¿Hay que violentar el lenguaje para ser escuchado?
No me gusta gritar, no puedo. Hay silencio en la sala de lectura de la biblioteca, un silencio cada vez más profundo y envolvente. Hacia él camino. ¿Hacia él caminamos?