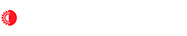El enigma de la pintura
- Vilma Fuentes - Sunday, 05 Oct 2025 10:10



Al misterio de la pintura, cuya búsqueda de la revelación condujo a Marcel Proust a preguntarse por otros enigmas, se agrega en ocasiones otro misterio: el de lo representado. Carlos Torres me hizo el regalo hace ya varios años de una tela que, colgada de un muro de mi estudio, me interroga a diario. Sí: cada mañana, al mirarla, me pregunto si el camión pintado por Carlos viene de la luz a la oscuridad o va de las tinieblas a la claridad.La pintura al óleo de este inolvidable artista mexicano, una tela de unos cincuenta centímetros de ancho por poco más de setenta de largo, representa un autobús escolar de color rojo que avanza en un túnel oscuro. Como al fondo de la tela brilla la luz y el camión queda enmarcado por ella, parecería que el vehículo abandona la luminosidad y penetra en la oscuridad del misterio. Pero la ilusión de la claridad bien podría engañarnos y, en realidad, el vehículo avanzaría del crepúsculo nocturno al del alba. Abandonaría, entonces, el misterio a su destino, clausurando cualquier posible cara a cara con la evidencia.
Mirando la enigmática y tan sugestiva tela de Carlos Torres, no puedo sino decirme que el misterio no posee la posibilidad de tener otro destino que el de seguirlo siendo. La oscuridad de la pintura se impone y el enigma se cierra sobre sí mismo. Si no, ¿por qué sería al mismo tiempo hermético y sibilino, secreto y profético?
Acaso, toda gran pintura encierra un misterio. A lo largo de los siglos, su secreto tal vez cambia, pero el enigma permanece cubierto por sus velos.
Vuelve a mi cabeza el momento vivo y vívido de la visión de las Ninfeas de Monet. Acababa de llegar a París, en 1975, cuando el entonces joven poeta Mariano Flores Castro me propuso visitar una exposición de Corot en L’Orangerie. Como era mi costumbre, en vez de ver las pinturas las pensaba. Marcel Proust describe con genio esta trampa de la inteligencia que vela la visión de la pintura. Las ganas de dar unas bocanadas a un cigarrillo me llevaron a buscar donde poder fumar. Vi un pasillo y me lancé por ahí sin pensarlo más. De pronto, al pasar un umbral, tuve un deslumbramiento. Dejé de pensar y vi, sin los velos de los prejuicios mentales, las Ninfeas, esos nenúfares pintados por Claude Monet y para los cuales se diseñó especialmente el espacio donde se exponen las gigantescas telas.
Envuelta por las Ninfeas suspendidas en círculo a lo largo del salón oval, perdida la noción del tiempo, el tictac silenciado, me dejé absorber, por su contemplación, de lo que se me revelaba, de súbito, como una aparición: la del misterioso milagro de la pintura.
Me senté decidida a seguir mirando esos nenúfares que parecían flotar mecidos por las ondas del agua. Vi, sin mirarlo, a un hombre ciego que avanzaba a tientas en el salón con la palma de la mano abierta como si palpara el espacio. Me sorprendió su movimiento, semejante al de una caricia, que parecía tocar las vibraciones de los colores pintados en las telas. Lo escuché murmurar: “Que c’est beau, que c’est magnifique”, mientras continuaba palpando el aire tembloroso movido por las vibraciones de la luz que irradiaba de las telas.
El milagro de la pintura acababa de revelarse ante mis ojos.
Al fin, como alguien que estuvo ciego y recobra la vista, acababa de mirar por primera vez, y una dicha desconocida me envolvió metiéndose en mí por todos mis poros, que también parecían poder ver.
En ese juego de luz y sombras, entre los crepúsculos del amanecer y el anochecer, el misterio de la pinturas se abre a veces como una flor y, envuelta entre sus pétalos, deja que se anuncie la epifanía. Pero la aparición desaparece al aparecer y se lleva con ella el misterio que de otra manera dejaría de serlo y no puede ser de otra forma.
He tenido la suerte de ser invitada por algunos artistas a verlos pintar. Vi a Alfonso Domínguez extraer del lienzo los trazos de una pierna y un brazo de una mujer desnuda y al mismo tiempo cubierta por sus cabellos. En realidad, Alfonso nunca pintó la pierna ni el brazo, pero pintó el rededor de esas formas brotantes de la luz de la tela blanca. Vi a Pierre Soulages caminar sobre una tabla sostenida a sus extremos sobre dos ladrillos y llevar en uno de sus brazos una escoba escurriendo la pintura negra con que daba pinceladas en un gran lienzo a sus pies. Las manchas oscuras parecían tiritar como si de pronto un milagro las hiciera animarse. Vi a Carmen Parra formar mi retrato en unos cuantos trazos antes de darle un alma y dejarme escuchar su respiración. Hoy cuelga de una pared del estudio donde vivo en París, el retrato que Carmen hizo de Jacques y de mí. La artista pintó nuestros rostros en dos lienzos separados “por si alguna vez se separan y cada quien desea llevarse su propio retrato”, dijo uniendo ambas pinturas en un solo rollo. Como envolvió con ellas el misterio que habita en la pintura, la verdadera, la que tiene un alma.