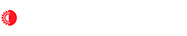Cinexcusas
- Luis Tovar | @luistovars - Sunday, 04 May 2025 00:24



A los veinticuatro años de edad, el animador, guionista, director y productor australiano Adam Elliot debutó con un corto titulado Uncle (1996), con el que comenzó la hoy numerosa cantidad de reconocimientos a su talento, incluyendo un Oscar por Harvie Krumpet en 2003. Minucioso y paciente como son los buenos animadores cinematográficos, a Elliot le tomó seis años la producción de su siguiente película y primer largometraje, Mary and Max (2009), y otros seis el cortometraje Ernie Biscuit (2015).
Seguramente concebido por lo menos desde que concluyó este último, hacia 2017 Elliot emprendió la producción de su segundo y muy premiado largometraje: Memorias de un caracol (2024), estrenado en el añejo y prestigioso festival de animación de Annecy, Francia, a mediados del año pasado, en la natal Australia de su autor cuatro meses después, y en México hace poco más de dos meses, dato relevante este último por el éxito de taquilla –modesto para una producción convencional, de ésas costosas e hiperpromocionadas, pero notable en el caso de una animación australiana no infantil– que ha significado hasta la fecha: todavía en exhibición, al menos en la Cineteca Nacional los boletos suelen agotarse.
Arquetipos animados
El éxito de Memorias de un caracol no se basa, pues, en campañas publicitarias ni estrategias mercadotécnicas, y aunque sin duda debe atribuirse en buena medida a su notable calidad plástica y a una estética visual compleja y llena de matices, alejada del usual bonitismo animado tanto como es posible, lo más destacable de la cinta radica sobre todo en la condición arquetípica de su narrativa: al contar la historia de Grace Prudel –semiautobiográfica según algunas fuentes–, lo que Elliot consigue es tocar alguna fibra sensible de cada espectador, pues prácticamente nadie dejará de identificarse con una o más de las emociones, sensaciones, deseos, costumbres, reflexiones, frustraciones, impotencias, resignaciones, búsquedas y revelaciones de esa mujer, cuya vida es narrada desde el momento en que nace hasta que, en algún punto vital no determinado pero ya lejano a la juventud, alcanza una madurez que el espectador, habiéndola acompañado en su dilatada singladura, también querría para sí mismo.
Relato de pérdidas reales y recuperaciones simbólicas, Memorias de un caracol comienza in media res, cuando la deliberadamente poco “agraciada” Grace enfrenta una nueva pérdida, que la devuelve a una soledad sólo interrumpida por lapsos –y cada una de dichas interrupciones, para su perjuicio–; las anteriores incluyen a su madre, muerta al momento de parirla a ella y a su gemelo Gilbert; a su padre, un exmalabarista alcohólico, parapléjico y derrotado; a su hermano, del cual fue separada por motivos de crianza; a sus padres adoptivos, que pasado cierto tiempo se desentienden de ella, así como a un marido fugaz que jamás le profesó un amor real y la utilizó con fines turbios.
La nueva y definitiva pérdida, esta vez de una anciana liberal y liberada, optimista y sabia avant la lettre llamada Pinky, que de vecina extravagante pasa a ser primero amiga-tutora y después maestra de vida para Grace, se trastoca en su mayor ganancia, pues gracias a la herencia que le ha dejado la anciana decide y por fin logra desprenderse del caparazón de caracol, tan físico como metafórico, en el que ha vivido siempre. Liberada de una coraza impuesta por las circunstancias adversas que le tocó experimentar, aunque al mismo tiempo aceptada, reforzada y romantizada por ella, Grace comienza realmente a vivir, si por ello se entiende la duramente alcanzable independencia de criterio, la despreocupación por el juicio ajeno –pronto a calificar al otro de raro y a marginarlo o escarnecerlo de todos los modos posibles–, pero sobre todo la noción de que un pasado difícil, triste y escabroso no ha de ser por fuerza el sino de la vida por venir, como para su fortuna le sucede a Grace y, al cierre de la trama, a su gemelo Gilbert.