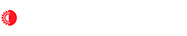Apuntes de un cocinero
- Roberto Bernal - Sunday, 12 Jan 2025 08:08



Para Matías y Sergio Huidobro
Ya era previsible, desde que bajó de la motocicleta con esa filipina sucia, que su contribución a la cocina sería el desorden. Es posible que el chef lo contratara ‒no hay otra explicación posible‒ porque Kent aceptó un salario que sólo podíamos aceptar mexicanos y salvadoreños. Los primeros días, Kent no habló mucho, concentrado en ubicarse en la cocina. A mí se dirigió en perfecto español, muy serio, podría decir orgulloso de su dominio del idioma. Días después me dijo que, en Seattle, sus amigos mexicanos le enseñaron español. Allá tocaba la guitarra en bares y cafés, pero algunas veces, cuando no había trabajo para la guitarra, conseguía dinero en el trabajo de la cocina. Pero lo suyo, dijo ‒y sentí que se disculpaba‒, eran los desayunos; no lo que hacía ahora, con excesiva decoración.
Su actual novia lo llevó a San Diego, asegurándole que habría más trabajo para la guitarra; pero en San Diego, dijo, había mucho jazz, y hip hop para pochos y negros. Algunas veces, su novia iba por él al trabajo en motocicleta, y la podía ver de pie junto a la caseta telefónica, iluminada por los reflectores del hotel, con el casco en la mano y la mirada al interior de la cocina. Hasta que Kent la presentó a todos. Era tan desaliñada como él, el cabello largo y rubio, sin peinar, con la misma ropa sucia que le conocíamos a Kent. Ambos montaban la motocicleta, ella sentada atrás, sujetándose de la cintura de Kent, y se perdían por La línea del Cielo. Nunca supe dónde vivían, alguna ocasión Kent mencionó La Mesa o El Cajón, no recuerdo bien, pero La línea del Cielo los llevaba a Encinitas, al entronque de la autopista. En esas noches, junto con otros inmigrantes, yo iba en auto a Escondido, por la Del Dios Highway, en sentido opuesto a la ruta de Kent, con los restaurantes y licorerías de Rancho Santa Fe cerrados ya, salvo Mille Fleurs que, al interior, todavía iluminaba las figuras de meseros y comensales, algunos en la terraza, con la música de piano que parecía venir desde muy lejos porque el ruido de nuestro auto apagaba todo sonido alrededor. Después, al dejar Rancho Santa Fe, el auto arrojaba luz sobre las líneas blancas de la carretera y los naranjos en intersección con las cercas de madera; también iluminaba patrullas enclavadas en los matorrales, con las sirenas y los faros apagados, que nos hacían hundirnos en nuestros asientos y descender la velocidad del auto. La luz sobre la carretera me devolvía la imagen de Kent en motocicleta, con su novia sentada atrás, zigzagueando a una velocidad violenta entre el tráfico, y al costado de la carretera aparecían los hoteles que iluminaban San Diego, luego kilómetros de maleza que tenía en común con la bahía que tampoco se dejaba ver, y el cuerpo del mar sólo era perceptible por la navegación silenciosa de los yates. Imagino que Kent se detenía en la licorería, compraba cerveza y cigarros y fumaba mientras veía pochos y gringos derrapar sus camionetas. En el estacionamiento compraba marihuana, siempre una cantidad mínima, decía, porque prefería drogas que desde hace tiempo no podía pagar. Algunas veces, en el estacionamiento de los empleados, a la hora de la comida o en los minutos sin tickets, junto con los meseros, lo veía fumar marihuana en los asientos traseros de los autos, con los cristales difuminados por el humo, y Kent abría la ventanilla para saludarme y sonreírme, diciéndome amigo, con esa sonrisa permanente, disecada entre el humo de la marihuana que escapaba por la ventanilla del auto; sonrisa que, al momento, hacía ver a Kent como un chamaco, pero después, al recordarla, me causaba opresión.
En los días de descanso, junto con su novia, Kent iba a Oceanside, donde le gustaba la disposición recta y limpia de la carretera, con los riscos que caían al océano. En Oceanside había más negros que en cualquier otra parte de San Diego; se apropiaban de los estacionamientos con sus autos Honda achaparrados, moviéndose en círculo alrededor de las plazas, con la expresión corporal en correspondencia con el hip hop, los ojos inspeccionando todo, pero sin mover un centímetro la cabeza y el cuello dispuesto a ir hacia adelante y atrás o donde dispusiera la rítmica de la música en comunión con el movimiento del auto. Kent se alejaba de esa música, que detestaba, y estacionaba la motocicleta en Jack in the Box, donde comía en silencio, con los oídos sometidos a los gritos de los niños, a Los Padres en el televisor, y frente a él, al otro lado de los cristales, el mar que rompía sin ruido. Después Kent y su novia caminaban sobre la orilla de la playa, más allá del final del camellón y el circuito dispuesto en U para los autos, lejos de los Seven Eleven, de los drugstores, las plazas y los Hondas, hacia un confín de rocas franqueadas por la espuma del mar y algas pudriéndose; bebían cervezas en latas ocultas en bolsas de papel, sentados en la arena negra y horrible de San Diego, que parece siempre sucia, donde los pies no se hunden sino que se deslizan. La brisa disolvía la pestilencia de la marihuana, que Kent y su novia fumaban sin hablar, con la distracción del mar agitado, que no ofrecía prórroga a los nadadores pero que, al fondo, sobre el horizonte, parecía más inclinado a la calma, con los buques de la armada discurriendo despacio hacia el puerto naval.