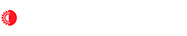La flor de la palabra
- Irma Pineda Santiago - Saturday, 04 Jan 2025 17:48



La cámara enfoca el rosto de una mujer anciana. Es evidente su asombro; ella recorre con sus pies, ojos, manos y corazón, un espacio que años atrás le fue arrebatado a su comunidad, en la Amazonia, para llevarlos al Parque Xingu, una reserva indígena en Brasil. La cámara sigue a la mujer en su recorrido. Ella va tocando las plantas y los árboles, los nombra en su propia lengua, habla de su historia, de cuál sembró su abuela, su abuelo, de dónde se columpiaba en su infancia, de cuáles cortaban frutos o lianas y palmas para construir sus moradas. La mujer mira la tierra; hay un profundo silencio. La cámara enfoca sus ojos mientras una voz le pregunta: “¿Por qué para usted es importante esta tierra?” Entonces, no la lluvia, sino una frondosa cascada se derrama sobre sus mejillas, y dice: “Porque aquí está mi ombligo y aquí están nuestros muertos.”
Esta imagen corresponde a un documental sobre un pueblo indígena que lucha para recuperar su antiguo territorio porque, como varios pueblos indígenas de México, tiene una profunda conexión con su espacio, cuyo inicio se establece, para cada miembro, con la siembra del ombligo como acto de unión a la tierra que lo ve nacer y luego finaliza en este plano terrenal, con la devolución del cuerpo a la misma tierra. Por ello no es de extrañar que sean precisamente estos pueblos los que más han protegido la biodiversidad en el mundo, ya que, al decir territorio, no sólo se habla de un pedazo de tierra donde habitar, sino también del espacio vital y simbólico que abarca la naturaleza con la que se establece una conexión de interdependencia, en la que entran en juego la cosmogonía, el pensamiento, la religión, la filosofía, la historia y todas las actividades cotidianas que permiten el alimento del cuerpo, las relaciones humanas y las tradiciones comunitarias que hacen posible alimentar
el espíritu.
Esta reflexión se suma a las noticias que leímos en los medios de comunicación, casi al finalizar el año anterior, sobre el acto de restitución de tierras a las comunidades rarámuris de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, y donde firmó dos decretos que devuelven 1485 hectáreas a la comunidad indígena de Guasachique que se había apropiado el Estado mexicano, y 693 hectáreas, que estaban en manos de particulares, a la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique. Esta acción, definida por la presidenta como “un acto de justicia social”, da respuesta a las viejas demandas de los pueblos rarámuris que, como todos los pueblos indígenas, no han resistido ni luchado por sus territorios guiados por la ambición o el deseo de contar con propiedades, sino por lo que señalamos en párrafos anteriores: cada uno de esos territorios tiene un valor simbólico, emocional y espiritual para la vida colectiva de estos pueblos.
Algo que llama la atención de estos decretos firmados por la titular del Ejecutivo, es que se menciona que se les restituye y se titula a los pueblos indígenas estas tierras como “propiedad comunal tradicional”. Aunque no encontramos esta figura en las actuales legislaciones, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano será la responsable de garantizar el “legítimo reconocimiento” de la propiedad a las comunidades mencionadas. Por otro lado, seguramente las autoridades responsables de este proceso estarán, en los meses siguientes, trabajando para modificar, reformar o crear las leyes necesarias que protejan a los restituidos y actuales propietarios de los acosos y agravios, que desafortunadamente no dejarán de sufrir ahora que les han sido devueltos legalmente sus espacios de vida, trabajo y desarrollo material y espiritual, ya que el racismo y la discriminación no pueden ser borrados por decreto, por lo que todas las personas, indígenas o no, tenemos que seguir aportando para cambiar esa situación para hacer posible la plena justicia social.