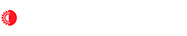Noche vacía
- Alejandro Montes - Sunday, 22 Dec 2024 06:30



La Chata llevaba más de diez años con nosotros. Así le puso mi papá porque tenía la nariz redondita. Mi mamá dice que cuando yo tenía meses de nacida, y Miguel gateaba, la Chata llegó solita a la casa. Tal vez inspiró lástima a mis papás pues la dejaron quedarse en la cochera, pero la Chata era inteligente y alegre: al poco tiempo ya dormía a lado del sofá de la sala. Entonces mi papá adaptó un cajón de madera con cobijas para la nueva integrante de la familia.
¡La Chata era bien juguetona! Y muy paciente: nuca se quejaba por nada, ni cuando Miguel se subía a ella como si fuera caballo de carreras o yo la abrazaba casi hasta asfixiarla de tanto apretón. ¡Era muy linda! Siempre movía su cola y ladraba con algarabía cuando llegábamos de la escuela o íbamos al parque a jugar durante toda la tarde. Jamás se enojaba ni aunque la jaláramos de la cola para darle vueltas. En cada Navidad la disfrazábamos de duende ayudante de Santa Claus. Con su disfraz ladraba de gusto alrededor del árbol adornado con las luces de las series de focos de colores. Entonces todos reíamos juntos. Una vez Miguel y yo nos quedamos haciendo guardia detrás del sofá para esperar a Santa Claus y la Chata, siempre a nuestro lado, jamás se separó de nosotros: nos sirvió de almohada con su cuerpo hasta quedarnos dormidos sobre su panza.
Pero la Chata empezó a apartarse. Cada vez jugaba menos. Ya no brincaba alegre cuando le acercábamos su comida favorita: tortillas remojadas en caldo de pollo. Mi papá nos dijo que ya se estaba poniendo viejita y, por eso, ya se cansaba fácilmente. Mi mamá nos explicó que estaba débil porque los perros, aunque no parezca, también se fatigan de tanto ladrar y brincar para hacernos reír. Se acercaba Navidad y la Chata no se levantaba de su cajón con cobijas. Miguel y yo le dimos emulsión de Scott como nos obligaban a nosotros antes de comer, pues con ese jarabe sabor a pescado podrido era seguro que la Chata se pusiera bien para disfrazarla como cada año lo hacíamos. Pero la Chata no se levantó de su lugar. Se quejaba. Algo le dolía en la panza. Entonces Miguel y yo decidimos escribir a Santa Claus para que curara a la Chata en vez de traernos regalos.
Llegó el 24 de diciembre y la Chata sacaba mucha saliva amarillenta y apestosa por el hocico y casi no abría sus ojos cristalinos, llenos de lágrimas. Mi papá se la llevó envuelta en una sábana blanca. Miguel y yo nos pusimos las chamarras para ir también pero mis papás, después de verse a los ojos, nos dijeron que mejor termináramos de adornar la mesa para la cena. Nos aguantamos, aunque no quisimos que se fueran sin nosotros. Mi mamá nos explicó que mi papá la llevaría con el veterinario para curarla; entonces Miguel y yo nos miramos con alivio porque la Chata regresaría para ponerle su disfraz de duende.
Las horas fueron lentas durante el día y, al fin, apareció papá… pero sin la Chata. Nos dijo con tranquilidad que el doctor de perros había ordenado que se quedara en el consultorio para quitarle todos los bichos culpables de tanto dolor de panza. Luego mi mamá lo miró; mi papá esquivó sus ojos. Llegó la Nochebuena, cenamos desganados en la mesa adornada con figuras navideñas que habíamos hecho en la escuela y nos fuimos a dormir. Esa noche fue muy vacía sin la Chata. A la mañana siguiente, el árbol amaneció con juguetes para nosotros. La pista de coches para Miguel y la casa de muñecas para mí, pero el cajón de la Chata seguía vacío. Miguel preguntó a qué hora iríamos por ella, pero mi papá contestó que seguro aún estaba dormida de tantas inyecciones puestas por el doctor para perros. Mis padres jugaron con nosotros todo el día, tratando de distraernos... Vi el cajón vacío de la Chata, así como su disfraz de duende encima de sus cobijas, entonces tomé la carta a Santa Claus donde le pedíamos que curara a la Chata, la tiré con desprecio a la basura: desde ese día jamás volví a pedir nada a ese maldito impostor.