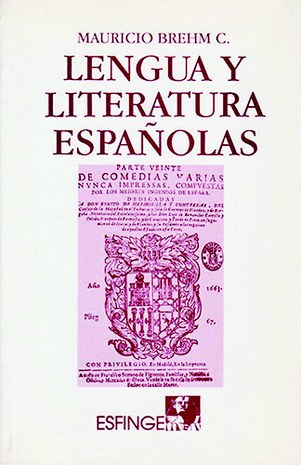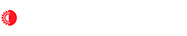Mauricio Brehm, un poeta secreto
- Hermann Bellinghausen - Sunday, 08 Dec 2024 09:55



“No, las letras no alcanzan a los pájaros”, escribía Mauricio Brehm antes de entregarse definitivamente al servicio de Dios y tranquilizar los tormentos de su lucidez. Poeta prácticamente desconocido, nació en Ciudad de México en 1927. Aunque carecía de títulos, fue maestro de literatura en preparatorias y universidades, hermano coadjuntor de la Compañía de Jesús y entrenador de futbol. A la Manley Hopkins, casi no publicó poesía por disposiciones jerárquicas y, como a Hopkins, le enorgullecía obedecer la férula jesuita. Sospecho que sólo al final aceptó que Dios lo merecía; entonces se animó a ordenarse, al cumplir cincuenta años.
“No, las letras no alcanzan a los pájaros”, escribía Mauricio Brehm antes de entregarse definitivamente al servicio de Dios y tranquilizar los tormentos de su lucidez. Poeta prácticamente desconocido, nació en Ciudad de México en 1927. Aunque carecía de títulos, fue maestro de literatura en preparatorias y universidades, hermano coadjuntor de la Compañía de Jesús y entrenador de futbol. A la Manley Hopkins, casi no publicó poesía por disposiciones jerárquicas y, como a Hopkins, le enorgullecía obedecer la férula jesuita. Sospecho que sólo al final aceptó que Dios lo merecía; entonces se animó a ordenarse, al cumplir cincuenta años.
Fue maestro de cientos de jóvenes de muchas generaciones en un instituto que ya no existe, el Patria, cerrado por la Compañía de Jesús en 1971 por cuestiones de radicalización política y existencial a las cuales él fue ajeno. Sus clases eran un privilegio para cualquiera que guarde algún respeto por la lectura. Aunque minoritario, el hábito lector era más real que ahora. Exigente, irónico y comprensivo, poseía una inquietante penetración del cuerpo y el alma. Pudo ser médico. Pero su más riguroso magisterio, la poesía, permaneció oculto, fuera de esporádicas lecturas privadas y cátedras de postgrado en la Ibero. Como recordaba una presentación a sus poemas en la revista Etcétera (1991), dirigida por Raúl Trejo Delarbre, exalumno de Mauricio, sus hermanos, también jesuitas, rescataban del basurero textos desechados por él. Con Lope, San Juan de la Cruz, Manrique y Muerte sin fin como medida, cualquiera se siente intimidado.
Federico y Luis Fernando Brehm armaron con sus manuscritos Del silencio y la palabra (La Oca Editores, México, 1991), al cuidado de José Ramón Enríquez. Aunque recibió poca atención crítica, el libro confirma que Mauricio es uno de los poetas católicos mayores de su siglo, junto con Manuel Ponce y Alfredo R. Plascencia, con oído atento a la plegaria y dotado de una limpia musicalidad. Tal vez se conserven más poemas inéditos que ameriten una edición cuyo eje no sea sólo lo religioso. A su célibe manera, conoció los abismos de la vida, sus concupiscencias y renuncias. Buscaba una pureza y una serenidad que tal vez encontró en su retiro leonés, hablando con Dios y los pájaros, como me confió la última vez que lo visité.
Alumno del mismo Instituto Patria en los años cuarenta, fue condiscípulo de los futuros periodistas Enrique Maza, Manuel Buendía y su gran amigo Julio Scherer García, quien lo describió en un texto inédito que publicaría póstumamente Proceso (8/I/2018): “Precedía a Manuel Buendía en la lista de asistencia que materia por materia leían los maestros al iniciar sus clases. Elegante, buen poeta, buen bailarín, suelto y alegre con la guitarra, un día nos sorprendió con su decisión irrenunciable: llamado por Dios, abandonaba el mundo. A nuestra incredulidad siguió la pesadumbre. Volveríamos a verlo, si acaso, pero de otra manera. Los amigos comparten la vida o no son amigos, sabíamos con certeza. Sin que sobrara o faltara un día, exacto al año de su ausencia, un grupo de sus adictos pudimos visitarlo en San Cayetano. Lo recuerdo con el mismo sentimiento de abandono que me dejaban algunas películas de la posguerra. Observé cómo lo disminuía su saco de manta, corto y apretado, descolorido, sin algunos botones, y cómo lo ridiculizaban sus pantalones muy por arriba de los tobillos y los zapatos negros que no hacían juego con sus calcetines color café. Casi rapado, mantenía los ojos bajos y hablaba sin brío, las manos juntas y en movimiento, como si tuviera frío. Muerto su pasado, nos despidió con atroz indiferencia.”
Maestro y poeta del silencio y la palabra
Mauricio admiraba a Julio como escritor. Nos hizo lectores de Excélsior y los suplementos culturales. Para cuando lo conocí, hacia 1968, no parecía tan estoico. Fumaba y bebía café sin parar en la pequeña oficina donde animaba una tertulia cotidiana con cinco o diez jóvenes lectores, algunos con vocación literaria o periodística. De allí salieron varias plumas hoy reconocidas. Uno de sus anteriores alumnos, me parece que el predilecto, Luis de Tavira, declaró a Sergio Vela en una entrevista: “Me topé con un jesuita maravilloso, un poeta que se llamaba Mauricio Brehm, que era maestro de Literatura; todavía tengo su libro, que me parece uno de los textos de literatura castellana más profundos que haya leído –¡y era un libro para la preparatoria!–, sin que fuera un filólogo de profesión. Era un enorme poeta que recuperaba un poco esa tradición jesuita del teatro, que se ha perdido. Brecht, por ejemplo, cuando quiere explicar la utilidad del teatro en la construcción de la conciencia, remite a la experiencia del teatro didáctico jesuita de la Nueva España. El teatro universitario viene de ese teatro que hacían los jesuitas en la Universidad Pontificia, que se transformaría en lo que ahora es la UNAM.”
Con Bernardo Ruiz, uno de los más aplicados, y huérfano de padre, estableció una relación casi paternal. Los apuntes de clase de Bernardo fueron claves para Lengua y literatura españolas (Editorial Esfinge), el texto escolar que menciona De Tavira, el cual conocería numerosas ediciones. En su blog, Ruiz escribió alguna vez: “Mauricio Brehm, uno de los grandes lectores de poesía que he conocido, afirmaba que ‘la poesía es vida en luz hecha vida’, frase en extremo oscura pero útil para un lector de catorce años; definición ‒entre las numerosas que se han formulado al respecto‒ que me basta.”
Otro alumno suyo a quien celebró mucho como narrador promisorio pero terminaría siendo economista y periodista, Francisco Baéz Rodríguez, expresó en su respectivo blog:
Murió a los 59 años, en 1986, y le fue publicado un libro póstumo, Del Silencio y la Palabra, que revela a un gran poeta, tal vez alejado de las preocupaciones centrales de su tiempo (aunque él insistía en que era muy contemporáneo). Un hombre obsesionado con dos temas: el primero es, precisamente, el paso del silencio a la palabra (la imposibilidad de pasar del sentimiento al Verbo); el otro es la muerte, paso anhelado con una pasión malsana, con una insistencia digna de mejor causa. Mauricio veía a Dios en la muerte, en su muerte unívoca, que esperaba con gozo inocente. Si lo primero da cuenta de un amante de la palabra y de la expresión humana; lo segundo nos dice que Mauricio estaba loco. El escribió: “sólo el silencio germinal contiene la plenitud de la palabra exacta”. Pensaba que el verdadero silencio germinal estaba en la muerte.
A través de un temprano pupilo suyo, Huberto Batis, tuvo significativos contactos con Juan García Ponce y Salvador Elizondo. Lector inmediato de José Agustín, Juan Vicente Melo, Sergio Pitol y la joven poesía de Pacheco, Aridjis, Becerra, Zaid, trabajó obsesivamente en un libro que nunca concluyó sobre Octavio Paz, cuando no estaba muy estudiado todavía. Nos inició en Brecht, Beckett, Joyce, Faulkner, Rilke, Mallarmé. Nos dio una idea muy rica del Siglo de Oro, adoró a Lorca, Miguel Hernández y Pellicer. Le encuentro paralelismos con Emilio Prados, oscuro prefecto del Colegio Madrid. Para aquellos quinceañeros eso fue muy afortunado, algo que Marcelo Uribe, director de Era, admite con frecuencia. También Joaquín Xirau Icaza y Alberto Ruy Sánchez pasaron por el cernidor de Mauricio, y años antes Héctor Aguilar Camín.
Publicó poco. He rastreado un texto suyo, “León Felipe” (Revista de la Semana, El Universal, 29/IX/1968). Creo recordar que su opinión no era muy favorable aunque compartía con él, tan ateo, la visión esperpéntica de Jesucristo. Justo por esa visión, explorada en su poema “En el límite del amor y del miedo”, también aparecido en El Universal, recibió la final reprimenda de sus superiores y nunca volvió a publicar. Le dice al crucificado,“¡Me das asco!/ tus manos me dan miedo…/ Todo Tú me das pánico… eres un amasijo/ de sangre, nervios y huesos.” Pocos poetas cristianos (quizás el Placencia de “Cielo Dios”) le han hablado a su Cristo con tal dureza: “Te quiero sin la cruz y sin la sangre,/ sin esa suciedad con la que en vano/ cubres tu desnudez;/ sin todas esas cosas que estrangulan/ tu prestigio de Hombre y de Maestro/ y hacen de ti un sujeto despreciable.”
Podía ser muy severo, incluso cruel al comentar nuestros textos, aunque fue condescendiente con mis mamarrachos adolescentes por razones que ignoro y me parecían injustas. “No va a hacer caso, no tiene remedio”, decía de mí. La cosa es que conservé su amistad muchos años, incluso lo visité casi a fuerzas en el instituto jesuita de León donde se refugió y se aisló del mundo hasta irse al fin con su muerte.