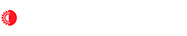Centenario de la Facultad de Filosofía y Letras
- Vilma Fuentes - Sunday, 01 Dec 2024 09:06



El juego de espejos de la memoria trae a mi mente recuerdos que evocan el centenario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En efecto, después de sus primeros años en el centro de la capital mexicana y su paso por la sede de Mascarones, tantas veces invocada con la pasión de la nostalgia por la China Mendoza, veo con mis ojos, y no los de los recuerdos de quienes me los regalaron con su plática, la hoy centenaria Escuela de Filosofía.
Superpuesta a la vieja visión de esta Escuela, aparece la de las notas que dibujan la música con su vuelo, brincoteando de un rayo de sol a otro en brotes de chispas de luz que tiritan, llamas heladas, entre las líneas del pentagrama solar. Se escuchan sonar como un tintineo secreto encerrado en el campanil donde doblan las campanas al acordarse. El cielo es azul, el firmamento es desertado por las nubes, el soplo del viento apenas suspira, las hojas de los árboles gozan de la quietud que desborda la eternidad al irse.
1967 abre las dos alas de su puerta al tiempo. Sin ningún recato, sin miedos ni ilusiones, deja entrar al futuro como si fuera aire puro, nada más. Un porvenir que hoy es un lejano pasado, un soplo de viento: ése es el Paraíso.
En ese primer año en Filosofía, tuve la suerte de asistir a los cursos de algunos profesores verdaderamente notables, algunos de ellos exiliados de la España franquista. Muy pronto me percaté de la contienda que libraban nuestros maestros para imponer sus principios ideológicos más que filosóficos. Había los heideggerianos, los marxistas, los católicos, los afiliados a la lógica matemática, los positivistas… y un solo profesor, Villegas, que creía en la existencia de una filosofía mexicana.
Un profesor que no podía eludirse, pues su su materia era obligatoria, era Eduardo Nicol. De apariencia serena, nos hacía atisbar el pensamiento presocrático con una voz ponderada, mientras miraba a través de las ventanas del salón de clases los jardines universitarios y el cielo. Exigente, nos empujaba a aprender el griego para leer a esos filósofos. Su teoría del conocimiento supone que el “ser está a la vista” y lo que no es no puede describirse sino en comparación con lo que es. Su metafísica partía del poema de Parménides: el ser es y ese es el milagro. El ser es, pues, y no la nada. Absorto en sus pensamientos, Nicol perdía su ponderación, exaltado por sus propias palabras. En algunas ocasiones, me imagino que sin siquiera percatarse, continuaba sus lecciones en griego.
Fray Alberto de Ezcurdia, quien enseñaba Historia de la Filosofía, comenzaba sus cursos diciendo: “en los tiempos remotos cuando los hombres no hacían diferencias entre los sueños y la vigilia…”, antes de narrarnos la historia como leyenda. Para empezar su curso, el dominicano pedía a las estudiantes con minifalda sentarse en el primer rango para darse el gusto de admirar sus piernas.
Adolfo Sánchez Vázquez enseñaba Estética encorvado sobre su mesa, acechando nuestra ignorancia, la falta de atención a sus palabras o un asomo de rebeldía a sus tesis basadas en Georg Lukács. Militante comunista, había salido de España, después de la caída de la República, para exiliarse en México. Por mi parte, decidí exiliarme de sus clases.
Luis Villoro, admirador de Wittgenstein, se inclinaba en esos tiempos hacia la lógica matemática. No sería sino más tarde cuando, pensador de la filosofía en México, iba a comprometerse con las luchas sociales y, en especial, la del indigenismo que lo llevó a adherirse a las causas del Ejército Zapatista. Veo la imagen de Luis y Margarita, al lado de la pareja que formaban Alejandro Rossi y la bellísima y lúcida Olvette, bajando, como se baja una escalinata en Cannes, la escalera de la Facultad de Filosofía, radiantes de dicha los cuatro: eran esos inicios del encuentro amoroso que es el enamoramiento, cuando la ruptura es inimaginable. Años después, en París, Luis se divorció de Margarita para unirse con la militante feminista Gisèle Halimi. Alguna vez me narró sus viajes a Salzburgo, a donde cada año su madre lo llevaba a escuchar a Mozart. Parecía no guardar un excelente recuerdo del Festival de Música. En cambio, hablaba con pasión de los concursos de patinaje sobre hielo.
De la escuela de Filosofía, el más brillante de mis profesores fue Alejandro Rossi. Venezolano de origen italiano, escogió como país de adopción a México. Cáustico, mordaz, siempre irónico, Alejandro daba sus clases de pie, sin dejar de fumar, mordisqueando su cigarrillo y abriendo sucesivos paréntesis, donde sus escuchas eran abandonados y extraviados. En una sola ocasión me dejó entrever el profundo sentimiento amoroso que lo unía a Olvette. Me contó cómo la encontró bañada en sangre. Se estaba vaciando. La envolvió en una cobija, la cargó hasta su auto y, a toda velocidad, la condujo al hospital más próximo. No iba a dejarla ir. Debía retenerla a su lado. Verla irse era ver irse su alma, verla abandonar su cuerpo. Y ese abandono le era insoportable. Más insostenible e inconcebible que su propia muerte. Siempre fue un placer para ambos esos encuentros donde reinaba el refinamiento, el humor que brota con un brillo cegador de las joyas que son sus obras literarias, como El manual del distraído.