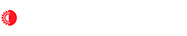Pink Floyd: Medio siglo de constancia musical
- Hermann Bellinghausen - Sunday, 29 Sep 2024 09:20



A las puertas del amanecer
Mi engreída generación se jacta de haber crecido con la edad dorada del rock. Fue la primera en escuchar aquellas grabaciones, aquellas rolas. Las estrenamos. El año que entré a secundaria esa música, hasta entonces asunto de radioescuchas pueriles y algún tío joven y alocado, estalló y comenzó a brillar como un diamante loco de incontables caras y kilates. Hacia 1966 y poco después, las bandas británicas y gabachas que me iniciaron en el rock en su idioma (nunca más “Ahí viene la plaga”, sino “Good Golly Miss Molly!”) arrancaron hacia un mundo nuevo de armonías, ritmos, combinaciones instrumentales, sugerentes versos jaladísimos y total apertura sonora a partir de Revolver, “Ruby Tuesday”, “White Rabbit”, el Dylan eléctrico de “Like a Rolling Stone”.
Esa música –su parafernalia inédita, su mitología instantánea, su encantamiento con el blues y el jazz, sus modelos de conducta rebelde y desafiante, su determinación de ser Arte, su mercadotecnia invasiva que inaugura la globalización capitalista– dio en el blanco con las juventudes urbanas del mundo. Aquí, periodistas y escritores nuevos, ya roqueros, inician la “critica de rock”, destacadamente José Agustín y los onderos, sin olvidar que José Emilio Pacheco reseñó a Bob Dylan al calor de su piedra rodante. Sgt. Pepper’s dio al rock respetabilidad cultural. Para el gobierno de Díaz Ordaz y el férreo regente Ernesto P. Uruchurtu sobraban motivos para desconfiar de esa escandalera y de su audiencia.
Para colmo, el escuincle mamón en que me estaba convirtiendo la adolescencia contaba con una afortunada educación auditiva familiar de música clásica, del barroco a los linderos de dodecafonismo y las Ondas Martenot, para detenerse de manera terminante en la música concreta, la “electrónica” original, de Karlheiz Stockhausen, Iannis Xenakis, Pierre Henri. Así que Kontakte y Gesang der Jünglinge se consideraban farsa, ruido, tanto o más que la escandalera del primer Led Zeppelin y el desmadre post-Varese de Las Madres de la Invención.
Tentados por la tecnología, los roqueros voltearon a don Karlheinz con resultados limitados (“Revolution No. 9”, los viajes espaciales pioneros de Sus Satánicas Majestades); algo mejor le fue a Spooky Tooth con Henri en Ceremony. Pero alguien venía escuchando la concreta y la estocástica con mejor atención, en la atmósfera intelectual y académica que respiraba Cambridge, Inglaterra, a las puertas del destrampe: The Piper at the Gates of Dawn (1967) y la fugaz primavera de Syd Barret.
Think Pink
A tal aire, descubrir a Pink Floyd fue determinante para que todos los mundos sonoros se destilaran más allá de la mera provocación; el grupo comenzó a pulir un diamante que algún día sería perfecto. Al final de mi secundaria habían pasado A Saucerful of Secrets y el ’68, pero los acontecimientos políticos estaban revueltos con la psicodelia temprana, la contracultura reprimida y una imaginación desesperada. Entrando a la prepa cayó en mis manos (o mejor, en mis oídos) Ummagumma (1969). Por más que todos los grupos anduvieran inventando el futuro, la fantasía del amor universal o una poesía total aunque imperfecta, nada se parecía a ese viaje interestelar. Ya los Stones y los Jefferson saltaban a la estratosfera, Grateful Dead se “espaciaba” en LSD por horas, el primer Bowie andaba de astronauta antes de transformarse en el primer extraterrestre terrenal y la banda Lovecraft volaba a las Montañas de la Locura. Pero los únicos que dirigieron los controles al corazón del sol, y con el tiempo conquistarían el lado oculto de la luna, fueron los cinco aprendices menos uno de Pink Floyd.
La revelación definitiva me alcanzó en Japón en 1971 cuando, viajando con poca lana y un milagroso boleto de avión, topé con Atom Heart Mother, carísimo; fue casi mi única compra, aparte de un Citizen de pila. Justo en esas fechas Pink Floyd se presentaría en Tokio, así que albergué la vana ilusión de ir al concierto, pero cayó en la misma noche de mi vuelo y no tenía con qué pagar ya nada. Así que ni pedo.
Estaba poseído por Pink Floyd, ahora sinfónico y coral, con baladas a la McCartney, desayunos hiperrealistas y escapes siderales a la última neurona. Quién hubiera previsto que mi afición duraría más décadas de las que entonces podía soñar. Disfruté la experimentación continuada en Meddle (1971) y anduve muy a gusto con las bandas sonoras para More (1969) y La Vallé (1972) del nuevaolero francés Barbet Schroeder. Qué películas, dieron de lleno en mi corazoncito beatnik de hippie arrimado a la izquierda visible cuando ingresé a la UNAM. En cambio, Michelangelo Antonioni desperdició casi toda su partitura para Zabriskie Point (1970), que ni siquiera se pudo ver en México.
Recibí con cierta decepción su disco inmortal Dark Side of the Moon (1973). No me esperaba un conjunto normal de canciones, aunque sensacionales, más convencionales. Pronto entendí la mutación. Adiós al espacio, tras pisar la luna. La sensatez de Roger Waters y el lirismo de David Gilmour llevaron a la banda al disco suyo que más prefiero: Wish You Were Here (1975), otra vez asociado con un viaje real, y desde entonces con cualquier excursión por carretera.
Dulce diamante de la libertad
Debió ser el invierno del ’75 que emprendí con mi cuate Eugenio un enésimo viaje a las costas de Jalisco. A las afueras de Guadalajara nos pusimos a pedir aventón rumbo a Barra. Qué tiempos, era fácil y seguro viajar de dedo por todo el país. El muy cabrón ya había llegado así hasta Canadá. Una combi blanca se detuvo con tres chavos tapatíos algo más jóvenes y bastante más tontos. El conductor presumía dos regalos de Santaclós: un kilo de mariguana y el nuevo disco de Pink Floyd, copiado en un casete que escuchamos sin parar, onda Moebio, fumando. Al aproximarnos al puente de Autlán (presunta tierra de Carlos Santana), un dejo de conciencia permitió recordar a nuestros anfitriones que habría un control militar. A esconder bachas y huatos (traían más hierba) y ventilar la nave. El tipo al volante sintió el antojo de un último jalón. Y en esas, el retén. Soldados. El hornazo. “Have a Cigar” a todo volumen. Aquí se me bajan cabroncitos, dijo un sargento.
El Purgatorio siguiente fue raro. Me creía inmune porque yo ni los conocía. Como si hiciera diferencia. En esos años, todavía bajo el presidente Echeverría, El Mal no era el tráfico de drogas sino el de armas para la guerrilla. Nos revisaron mochilas, bolsas de dormir, zapatos, calcetines, y amagaban con desmantelar la combi cuando en el puesto de control se desató la conmoción por un coche con la cajuela llena de armas. Alerta general. Recojan sus cosas y se me largan a la chingada pinches chamacos, determinó el sargento a cargo. Apresurados y en alivio alzamos las chivas y llantas pa’ qué las quiero.
No habíamos dejado aún el puente cuando volvieron “Shine On You Crazy Diamod” y cuantos churros fueran necesarios para el susto, pues bajo el pedal del freno venía oculta otra bolsa con una buena ración. El dulce aire de la libertad.
Corte final
Nunca he dejado de escuchar todo lo que los Pink grabaron como banda completa o mochada, de solistas, sus conciertos épicos en Pompeya y el muro de Berlín, remixes e infinidad de cóvers donde los álbumes son interpretados como partituras completas. Siguió Animals (1977). The Wall (1979) causó una conmoción duradera. Luego de The Final Cut (1983), Waters los cortó y los otros tres emprendieron un camino que pasaría por los tribunales y les permitió tres discos más.
Apoyados en el percusionista Nick Mason, los creadores fueron Roger Waters, David Gilmour y el formidable tecladista Richard Wright, de quien destaco Wet Dream (1978). Al neuras de Roger le hemos agradecido sus valientes posturas libertarias por Ayotzinapa, los migrantes y Palestina. Memorablemente, en el Zócalo les mentó la madre a Trump y Peña Nieto.
Debemos a Pink Floyd medio siglo de constancia sonora inédita, ligada a la educación sentimental de tres generaciones.