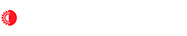De primavera en Dushambé
- Jorge Bustamante García - Sunday, 21 Apr 2024 08:28



Los días que pasé en Dushambé fueron de un hedor tenaz y de un sopor que parecía estar colgado en el aire. Sudaba a todas horas y miraba a los demás sudar, como si fuéramos víctimas de una fiebre impecable que a todos nos doblegaba. Cambiarse de camisa tres o cuatro veces al día se convirtió en rutina y lavar la ropa antes de dormir se volvió casi una costumbre sagrada. A los pocos minutos las prendas se secaban, la humedad se evaporaba y todo flotaba en una rara fragancia. Creo recordar que no había
ni un solo lugar con aire acondicionado y los pocos ventiladores que funcionaban eran tan ruidosos, que volvían al aire más mortecino. Dormir era, por supuesto, imposible y leer, escuchar música o pensar eran actividades apenas soportables. Preferíamos pasear un poco, o jugar a las cartas o al dominó o conversar hasta el amanecer con Nicolás Azul y Miguel Triestes y con un estudiante brasileño al que apodábamos Mandelstam, por su parecido insólito con el infortunado poeta y porque era un aferrado lector de libros extraños.
*
Dushambé es una ciudad para caminantes nocturnos, para insomnes irremediables que esperan descubrir en sus sombras los caminos y las respuestas de la vida. Con Mandelstam y Nicolás Azul y Miguel Triestes nos embarcábamos cada noche en esa aventura, atravesando la ciudad de extremo a extremo, después de cenar en el comedor estudiantil donde Dinara, una tadzhika de pechos inmensos y labios carnosos, nos servía manotadas de plov y pepinos agrios. Caminábamos sin prisa por las calles polvorientas, deambulando en los jardines y cercanías de los grandes edificios estatales y siempre íbamos a dar a la taberna Firdowsi, en las que unos hombres de bigotes y turbantes blancos servían presurosos el té verde a otros hombres más viejos, de vistosas barbas largas, que conversaban sentados sobre una gran mesa de billar. Mandelstam, que parecía saberlo todo, nos explicaba que no eran mesas de billar sino mesas de diálogo, donde los ancianos solían abordar los más azarosos temas. Podían permanecer ahí durante horas y horas disertando sobre las propiedades de los dromedarios, sobre los vaivenes de los precios en el Bazar Central, sobre sus interpretaciones de largos pasajes del Corán, sobre las peripecias del amor en tiempos de ayuno y abstinencia, sobre la exaltación del vino, el instante y el placer en lo mejor de la poesía persa, sobre el Libro de los Reyes, de ese extrañísimo cantor y poeta tadzhik que fue Hakim Abú al-Qasim Mansur, que no ha podido ser olvidado por estos hombres después de más de mil años. En ese barullo saboreábamos grandes tazas de té y escuchábamos atentos el ulular de las voces de los viejos: algo misterioso y telúrico acompañaba a esas voces que parecían provenir del fondo de los siglos.
*
De pronto, en un rincón de la taberna, donde apenas caían unos rayos de luz sobre las copas de vino que cubrían la modesta mesa, divisamos a un joven solitario, pelirrubio y de vivaces ojos azules que estaba ensimismado en la lectura de un libro de poemas. Mandelstam se interesó de inmediato en el joven desconocido, se levantó, se acercó a su mesa en el rincón y lo invito a tomar una copa con nosotros. El joven aceptó gustoso al escuchar nuestro acento extranjero y lo primero que hizo al acercarse fue colocar el grueso libro sobre nuestra mesa y espetar su nombre de pila: Mijaíl. El libro era de tapa dura, con una viñeta que mostraba a dos hombres sentados en un bosque bebiendo vino de un ánfora, y al aproximarnos un poco Nicolás Azul exclamó entusiasmado: “¡Pero si son los Robaiyyat de Omar Jayyam”! Mijaíl, ni corto ni perezoso, tomó el libro, lo acarició, lo hojeó, mientras nos decía de memoria, con magistral dominio del ritmo, varios de los cuartetos de Jayyam. Eran versos sobre el vino y el tiempo, sobre la fragilidad de la vida, la exaltación del instante y la inutilidad de tanta peripecia humana. La lectura de Mijaíl nos alegró: Mandelstam estaba feliz, Nicolás Azul escuchaba atento, Miguel Triestes empuñaba otro vodka, yo no podía ocultar mi gozo. Luego supimos que Mijaíl era geólogo y que trabajaba en las montañas del Pamir prospectando minerales. Con frecuencia pasaba largas temporadas con su brigada en esas exploraciones y para abatir un poco el tedio y para alegrar su vida y la de sus compañeros, siempre llevaba consigo el libro de Jayyam.
*
De la taberna Firdowsi salimos casi al amanecer. La madrugada era tibia y por un instante creímos que el sopor y el hedor habían abandonado para siempre a Dushambé. Vimos a esas horas carros llenos de frutas dirigirse al Bazar Central. Algunos hombres, todos con barba, discutían en las esquinas. Las mujeres ataviadas a la usanza islámica pasaban como sombras agarradas de las manos imposibles de sus niños. Vimos a Dinara, la de los labios frondosos y los pechos celestiales, pasar como un bólido rumbo al comedor estudiantil. Apenas se dio tiempo para saludar con un guiño, mientras su rostro se borraba en las ondulaciones del aire. Cuando llegamos al Bazar Central ya varios puestos de frutas estaban abiertos y los descomunales melones y sandías brincaban de sus canastas en una suerte de danza que parecía saludar los primeros y tímidos asomos del sol. Mijaíl, siempre con su Jayyam entre las manos, nos agradeció la compañía, estrechó nuestras manos y antes de partir hacia la remota meseta del Pamir, prometió que algún día volveríamos a vernos, tal vez en el lugar más inesperado, como puede ser el de la poesía: “pongo estos poemas de Jayyam, como testigos” dijo, por último, y se marchó. Lo vimos alejarse por las polvorientas calles de Dushambé, con su libro bajo el brazo mientras la ciudad se iba llenando cada vez más de incontables ruidos, murmullos, ilusiones y renovados sueños humanos.
*
Veinticinco años más tarde me correspondió realizar una visita de trabajo al pueblo minero de Agangueo, en Michoacán. Luego de visitar la mina y colectar varias muestras, tomé un baño y salí a caminar por el pueblo. Siempre acostumbro llevar un libro para leer después del trabajo de campo y ese día no sé por qué llevaba los Robaiyyat de Omar Jayyam, en versión española de Zara Behnam y Jesús Munárriz. Entré al primer restaurante que encontré, pedí de beber y me puse a leer los espléndidos y gozosos cuartetos. Varias personas comían y bebían en las otras mesas. Pasaron, tal vez, varios minutos y de pronto escuché a mis espaldas una voz que me decía: “Bebe vino, que el vino es la fuente de la inmortalidad y la luz;/ el vino es el resumen de nuestra juventud/ este instante es feliz entre los amigos y las flores;/ disfruta de este instante, que este instante es la vida”. Un eco lejanísimo, casi olvidado, un eco que me recordaba vagamente algo, pareció llegarme desde Dushambé. Hice un corto silencio, tomé un trago y volteé a mirar. Vi a un hombre pelirrojo y rechoncho que ocultaba tras los cristales de sus gafas una mirada azul. Me levanté de un salto y, tras unos segundos de intensa duda, reconocí al mismo hombre que muchos años atrás vimos partir hacia el Pamir. Sus estudios de mineralogía lo habían traído ahora por estas tierras. Ambos seguíamos siendo fieles a los Robaiyyat: con Jayyam nos conocimos, con Jayyam nos volvimos a encontrar. Durante horas, después de reponerme de tamaña sorpresa, recordamos a Dushambé, a Nicolás Azul, a Miguel Triestes, a Mandelstam y todos los años que habían pasado desde entonces. Y entendimos mejor por qué el instante es feliz entre los amigos, por qué hay que disfrutarlos, pues ese instante es la vida, una primavera que se va.