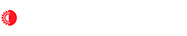Abismo y quietud en Joy Laville
- Samuel González Contreras - Sunday, 04 Feb 2024 13:23



A finales del año pasado, en el Museo de Arte Moderno (MAM) en Ciudad de México se presentó la exposición Joy Laville: el silencio y la eternidad. El porte de su pintura llenó de magia y desdén las paredes, y su poder pictórico resultaría envidiable para cualquier artista contemporáneo. De una u otra manera, ella resultó –nada menos– que la expresión de una sociedad estallada. Inglesa de nacimiento, Joy Laville adquirió la virtud de las olas, sumergida en la valquiria de una isla en el Canal de la Mancha. Al tráfico de su mirada se detectaron aviones y ataques durante la segunda guerra mundial. Con un hijo en brazos llegó a México para instalarse en San Miguel de Allende, donde gran parte de su obra fue engendrada.
Una selva cromática poblada de enseres que dialogan entre sí: un planeta entero. Un color se toca con otro, los verdes y los azules resultan fantásticos, las formas parecen pulsar mensajes telegráficos (las plantas, el mar, las siluetas humanas, sobre todo femeninas), y los motivos poéticos anuncian un ritmo cardíaco atestado de arritmias y altibajos que van desde la amistad entre mujeres, hasta el frenesí del vacío y del desahucio por la pérdida del ser amado. ¡Hay astucia, hay quietud, hay magia! Pero también abismo y arrebato. Nada menos que elementos y ámbitos sustanciales que componen –o descomponen– y atraviesan nuestras vidas.
Joy Laville es una pintora que de manera oculta y casi en un tierno y violento misticismo fraguado por la historia, se encuentra en un rincón del universo aguardando por nosotras y nosotros. Esa espera es aquella que frecuentemente suele determinar el impacto del arte en el mundo. Esa distancia en el tiempo y en la interpretación de las obras precedentes. Hoy toca hacer llegar, o pretender alcanzar,
esas intensas tramas de luz y oscuridad que su pintura nos formula. Quizás nos equivocamos al valorarla sólo desde su quietud y su feminidad. Los reversos son otros y figuran a una artista armada hasta los dientes y dispuesta a explorar el abismo.
Si al explorar la historia de la pintura de Occidente admiramos una trayectoria evasiva y sumisa, considerando la evacuación de temas y sujeciones a los órdenes simbólicos y materiales, Laville irrumpe intempestivamente en esa gradación, sobre aquello que vale y nos arranca la piel, y también sobre aquello que, al dejar intactas nuestras propias huellas, sobreviene al abismo o al paraíso.
La competencia no puede ser mayor –y sobre todo patriarcal e imperial–: Lautrec… Cezánne… Munch… Sin embargo, su conclusión es completamente distinta. Algo en Laville nos conduce a un laberinto sin sazón, a mitad de un corazón herido y de una razón fracturada. ¡Es Laville en su esplendor! Su pintura a cielo abierto nos indica un Oriente en la sangre que fluye a la vez con naturalidad y fugacidad, y también mediante un médium de intervalos acéfalos y fragantes. Me cuesta todavía comprender esos mares que padecen de infinito, cuerpos que nadan y se sobreponen a mitad de su propia finitud, esa elevada apariencia de quietud a mitad de las plantas, que no era sino una hemorragia vuelta humo, enrarecida –después de todo– por su propia enunciación.
Esa es Joy Laville, a quien debemos esa monumentalidad sin nombre que tiende a habitarnos de maneras nobles y suaves, pero también agresivas y desgarradoras. En apariencia sus atmósferas resultan sostenibles debido a su dulzura. Sin embargo, la oferta de su propia cercanía e intimidad ostentan vacuidad y fulgor, ámbitos que atraen hacia sí un impulso remoto que se encarga de absolvernos en un lejano reino de propiedades sin sustento y virtudes, sin ningún tipo de aumento de realidad u honorabilidad. Nada menos que sinceridad en estado puro, solvencia absoluta frente a un mundo de apariencias y falsos ensambles. Sinceridad y no la nada; sinceridad y no la celeridad o celebración del cinismo. Sinceridad, incluso embriagada, que nos envuelve y protege y que, a la vez, nos arroja y revuelve, que precipita al cielo y al propio cuerpo hacia la piel, y a su capilaridad lanzada al infinito.
Nadando de lado a lado: incrustar un infinito, al filo de un acantilado o en el flujo incesante de un mar sin costas. (Puede recordarse, desde luego, la crítica ejercitada por Kant hacia la metafísica, la cual aludía justamente a esa imagen.) El mar y lo que sigue: el mar a expensas y el cuerpo desnudo. El mar y el cuerpo conjugados en un mismo universo que les equipara e instala una equivalencia maravillosa, pero también un misterioso laberinto por donde se cuela una tormenta binaria de abismo y quietud. El cuerpo como un mar infinito y, a su vez, el mar como cuerpo infinito, en donde nuestros cuerpos se descubren ínfimos e íntimos.
Intentando aventajar a un avión en su velocidad, adelantándose a su propia insistencia sobre la vida. Desvalijando el incendio del vuelo para seguir flotando sobre el eterno cielo azul: ¡esa es Joy Laville! Ningún encierro, ninguna atadura. Fraguar la fragilidad para ostentar la soltura. Figurar la distorsión de las formas para difamar su mentira. Y arribar con ternura y radicalidad a aquello que hoy forja su obra, a aquello que hoy admiramos atónitos sobre el sentido de su pintura: forjar una comprensión del mundo y del dolor, del abismo y la quietud.