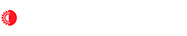José Luis Ramírez, sueños para pintar
- José Ángel Leyva - Sunday, 15 Oct 2023 08:36



Veo por los ojos ciegos de mi madre. Cierro los párpados y recreo escenas, imágenes vivas que me dictan formas y colores. Muy poca gente sabe que soy daltónico, que me cuesta mucho diferenciar el naranja del amarillo, el azul de verde. Lo supe desde niño. Abordaba un autobús y pronto advertía que me llevaba hacia otra dirección porque había confundido sus colores. A mi mamá, María de Lourdes Rodríguez, le extraña que el arte me lleve a tantos lugares del país y el extranjero. Cuando viajo procuro traerle un souvenir aromático; puede ser una madera de olor intenso, un saquito con especias, un ramito de alguna yerba, un perfume natural, algo que le hable del paisaje y las culturas ajenas a su entorno.
Me gustan los colores primarios y la estructura de mis obras, en las que suelo incluir dibujos animados, que no copio, los invento. Son formas muy básicas. Me gusta mucho Abel Quezada por su resolución, porque es una pintura muy cínica. Por cierto, Quezada también era daltónico y su obra está llena de muñequitos. Las imágenes de apariencia infantil que pueblan mi pintura parten de la visión que tengo de mi barrio. Los anuncios de las misceláneas o tiendas de la esquina, de los locales dedicados a ofrecer diversos productos y servicios, como las carnicerías, las estéticas unisex, los establecimientos de comida, las ferreterías, etcétera.
Tengo diez años. Veo pasar de manera recurrente a un señor frente a la casa materna. A veces en bicicleta y otras en moto. Me mira con insistencia y yo a él con curiosidad. Intuyo, con
mi imaginación infantil, que guardamos un fuerte parecido; él pasa de largo y yo corro a refugiarme con mis amigos de la calle, chavalillos desastrados y sin nadie que los cuide o los eduque, afectos al cemento y a la mota. Yo también soy huérfano en gran medida. Vivo en casa de mis abuelos maternos, con mi madre invidente. El señor de la moto se llama José Mario Ramírez y viste ropas de ferrocarrilero. Me mira y hace el gesto de sonar el silbato de una locomotora ausente. Brrrum, brrrum, acelera y toma distancia entre nubes de polvo de esas calles sin asfalto de Durango.
Sueño en rieles
La polvareda se disipa y los papás del señor Mario Ramírez irrumpen en la vivienda de mis abuelos maternos. Yo sé, para entonces, que ellos vienen de parte del señor de la moto. Mi mamá me ha confesado que ese hombre es mi progenitor, el que puso la semilla en ella, de la que vengo. Proponen que me vaya a vivir con ellos, no con su hijo, sino con ellos. Mi abuela Isidra, madre de mi progenitor, insiste que con ella y su esposo me irá un poco mejor. Mi abuelo Pablo, como el papá de mi mamá, visten overoles de ferrocarrilero. A veces el señor de la moto, que me dice “oiga, José Luis, dígame papá”, también lleva prendas semejantes. Brrrum, brrrum, acelera y me invita a subir a su motocicleta, pero yo continúo jugando y no le hago caso. Brrrum, brrrum, sale disparado por las polvosas calles de las colonias pobres de Durango.
En mi nueva casa, mi abuelo Pablo permanece horas muy concentrado haciendo dibujos de máquinas en la mesa de la cocina. A la memoria del sueño se le viene de golpe uno de los cuadros de Abel Quezada que más quiero: México saliendo de la crisis. La gente jodida viaja en el tren del progreso.
El maestro Francisco Toledo viene corriendo con su papalote; viste ropa blanca muy arrugada y calza unos huaraches de tres correas. Su cabello hirsuto se agita con el viento. Alza su cometa y ríe como niño por una calle poblada de turistas curiosos y mirones. Una ocasión tuve la fortuna de conocerlo. Intercambié con él unas palabras. Fue en San Agustín Etla, en Oaxaca, y le pregunté por qué no se iba a buscar otros sitios más desarrollados. Me miró con curiosidad y con mucha calma me respondió que su compromiso era hacer que la gente fuera a su tierra. Por eso no tenía necesidad ni deseos de vivir en otra parte, tampoco de viajar, ya lo había hecho. Se lo pregunté porque a menudo me cuestionan: José Luis, ¿por qué te quedas en Durango? No encuentro motivos para irme, aunque me gusta viajar. En Durango tengo las condiciones óptimas para trabajar: un espacio generoso, un taller donde enseño mi oficio a los más jóvenes que yo, un lugar bien equipado para impulsar la pintura desde acá y promover mi obra, a través de agentes, en otros lugares del mundo.
Sueño con caballo famélico
Siento que despierto, pero en realidad estoy frente a un cuadro de Francisco Goitia que me impresionó una vez que fui con mis abuelos paternos a visitar la tumba de sus familiares zacatecanos. Solíamos ir al cementerio y luego recorríamos la ciudad. Así fuimos a parar al palacete del Museo Goitia. Las pinturas de ahorcados me inquietaron mucho, pero Caballo famélico me conmovió hasta el mismísimo esqueleto. Goitia, más que Julio Ruelas, dejó una marca profunda en mi sensibilidad infantil. Goitia y José Clemente Orozco son, para mí, los artistas con más garra en la pintura mexicana, los que más me estremecen.
Veo trotar el caballo famélico en ese paisaje seco y amarillo de mi imaginación. Percuten sus cascos alegres en mi pecho. A pesar de su apariencia, no corre, vuela junto al tren en el que viajo con mis abuelos de Durango a Zacatecas y de Zacatecas a Durango. Largos viajes porque las máquinas son lentas, muy lentas; ellos aman ir y venir en ese transporte.
Tengo coleccionistas en muchas ciudades del país y en el extranjero. La pintura me lo ha dado todo. Pero debo pagar una nómina de 70 mil pesos quincenales. Tengo una diseñadora, tres fotógrafos, una chica que me lleva registro de obra, un contador, y varios ayudantes que me ayudan a acelerar los procesos. Cuando fui a El Cairo advertí que el arte tiene un mercado que se mueve a velocidades extraordinarias y decidí que iba a invertir para que mi obra se moviera con más rapidez y eso implicaba acelerar los procesos. Para ello necesitaba gente que me auxiliara en esa tarea. Eso mismo hacía David Alfaro Siqueiros. Entendí el tema empresarial y comprendí que uno como artista también debe invertir para crecer. No tengo miedo a decir que me gusta ganar dinero, que mi obra puede ser competitiva en el mercado sin perder su originalidad, su carácter personal, mi sello.
Vuelvo a ese instante, en 2019, cuando escuchando música y manchando de sepias y ocres una tela tuve la epifanía del Caballo famélico. Una reacción intempestiva me hizo subirme a la camioneta y pedirle a mi pareja de entonces que me acompañara a buscar al señor de la moto. Lo encontramos y lo invité a dar una vuelta. Se subió y enfilamos por la carretera a Ciudad de México y luego hacia Aguascalientes. “Mijo, pos a dónde vamos, qué mosca le picó”, me decía intrigado. Nunca lo vi realmente como mi padre, pero hicimos una bonita convivencia, afectuosa, casi como de amigos ocasionales. Ese era nuestro primer viaje en carretera, nunca antes salimos juntos de Durango. Le dije que lo llevaba a Aguascalientes para que viera en vivo sus recuerdos de juventud y me contara de nuevo sus historias, para que juntos admiráramos las viejas máquinas de museo de un México sin rieles. El Caballo famélico volaba sobre la tierra colorada y los campos dorados de Zacatecas. Mi padre falleció por Covid al año siguiente, en noviembre de 2020. Brrrum, brrrum… traca, traca, traca… puh, puh…, tacatá, tacatá, tacatá, tacatá, el Caballo famélico se pierde en un punto, en la distancia.
Sueño con Ejercicios de la buena muerte
Manoteo en la oscuridad y vuelvo a caer en el sopor, en el abismo del sueño. En la Escuela de Pintura de Durango estudiamos a varios artistas mexicanos contemporáneos como Arturo Rivera, Rafael Cauduro, Roberto Cortázar, Julio Galán. Una generación que tuvo su auge en los años ochenta y noventa. Viajo a Ciudad de México acompañado por mi abuelo paterno, Pablo, para recoger un Premio Nacional de Pintura. En la Estación Insurgentes del Metro veo con admiración la obra de Rafael Cauduro. Luego, en el Centro Histórico, veo anunciada una exposición en el edificio de Correos, curada por Guillermo Sepúlveda. Hay obra de Julio Galán, Roberto Cortázar y Arturo Rivera. Me quedé fascinado con la obra de los tres, particularmente con un autorretrato de Rivera de su serie Ejercicios de la buena muerte.
Ya soy un artista de la galería Arte Actual Mexicano, en Monterrey. Guillermo Sepúlveda me comenta que está invitado a una cena en honor a Arturo Rivera por parte de unos empresarios regios. Lo convenzo para que vayamos. Deseo conocer a Arturo. Me fascina su manejo de telas y del espacio, dos grandes virtudes a las que se suma una técnica impecable y una estética inquietante.
La casa es una auténtica galería. En el baño, para empezar, hay un Ángel Zárraga. Se me acerca una mujer joven que resulta ser la novia de Arturo, quien se suma a la conversación y me pide que le muestre mi obra en el celular. Un grupo de artistas, casi todos jóvenes, encabezados por Arturo, salimos a fumar al jardín, tan grande como un campo de golf. Nos hacemos buenos amigos para siempre.
Recuerdo cuando tomé la decisión de organizar con mis propios recursos la expo colectiva Distopías. Además de los locales estuvieron artistas como Arturo Rivera, Daniel Lezama, Olga Chorro, Rocío Caballero, Rafael Rodríguez, Edgar Cano, Joaquín Flores, Gonzalo García, Chaurán, Olinka Domínguez. Llevé dieciocho artistas a Durango, con todo pagado. Cedí mucha obra a cambio de comidas, hotel, apoyos para los vuelos. Del Instituto de Cultura del Estado no recibí nada.
Arturo Rivera aparece rígido sobre una plancha quirúrgica. Desempaña con el brazo desnudo un vidrio que protege el cuadro donde reposa, Ejercicios de la buena muerte. Ya no estamos en la cena, ni en el enorme jardín, sino bajo el espeso cielo nocturno de Durango, bajo ese manto oscuro, negrísimo de octubre. Se incorpora y se acomoda los pliegues de un taparrabos. Busca insistente su ropa. Sé que eso lo inquieta, porque si hay un rebelde elegante ése ha sido Arturo Rivera. No le da importancia y suelta una risita. Me pide que me aproxime y murmurante me interroga afirmando: “¿Eres pintor, no es cierto?”