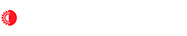Condonado
- Enrique Héctor González - Sunday, 26 Dec 2021 07:24



Entré al baño, mi lugar favorito cuando tengo miedo. Sentía una leve angustia que esa mañana, luego del telefonazo, había encarnado en un miedo real: a mi mujer, al encono de sus celos. Mis hijos, aprovechando las vacaciones, estaban con la abuela, y Paty se había marchado desde temprano, dispuesta a dejarme para siempre una vez que no pude explicar con claridad la presencia de un condón bajo la almohada.
Libre de los niños, ella había decidido tomarse un descanso yéndose a Acapulco con su hermana, pero inesperadamente había regresado anoche. A mí me había visitado la tarde anterior una alumna a quien asesoraba en su tesis y, bueno, ya se sabe, tomamos un trajo, nos permitimos tal vez una caricia más allá de la academia, pero nunca pasamos a mayores (comprender realmente a Spinoza, el tema de su trabajo) ni mucho menos a menores -hablo de los labios, ustedes me entiende. Pero mi mujer no, y a decir verdad yo tampoco, qué hacía un preservativo, todavía húmedo y con un pelo púbico enredado en el aro de hule, sobre la sábana de florecitas amarillas. No creyó que yo sabía tanto del asunto como el paladar de un gourmet del sabor de la caca, y en su caso yo tampoco me hubiera creído ni media palabra. Se quedó toda la noche mascullando su ojerosa ojeriza en la sala y a las seis en punto dio un portazo rotundo que me despertó. Acostumbrado a su carácter discontinuo, no le di al hecho mayor importancia, hasta que dos horas más tarde una voz femenina me advirtió por teléfono que, si salía ese día de la casa, no estimaba en mucho mi integridad física. No dijo más, colgó sin que yo pudiera decir nada, así que entré al baño, el mejor lugar para pensar con calma.
(Siempre es así. Apenas siento en las corvas el filo frío de la taza, mi cerebro se ilumina; luego de cinco minutos las cosas son ya bastante claras; a los diez, mientras bajo la palanca, sé perfectamente qué debo hacer. Esta vez no fue la excepción: el Clark Kent acobardado que entró al baño salió con la S de la solución resplandeciendo en el pecho.)
Del retrete a la cocina, de la cocina al cuarto, de la recámara al elevador, con mi boina a cuadros y un cuchillo en la diestra oculto en el bolsillo, salí del departamento. Pudo tratarse de un pensamiento exagerado, pero decidí que un miedo enfrentado en una de ésas desaparece y una amenaza tolerada no deja ni ver la televisión. También entendí que la situación sólo me dejaba usar el cuchillo contra la primera persona que se me acercara, abrigara sospechas o no de que su edad, su sexo, su ropa o su indiferencia tuvieran que ver con el asunto: ningún asesino tiene cara de tal y, además, yo vivía en un barrio en el que la difícil situación económica había propiciado bandas de asaltantes constituidas por niños, gays, amas de casa armadas de temibles cacerolas. El chiste es que como la gente, cuando es período de vacaciones, se levanta cerca del mediodía, nadie se aparecía en mi camino: la calle, luego de tres cuadras, seguía desierta. Con la larga caminata aumentaba mi sed de sangre.
Llegaba ya al final de la avenida y tenía ganas de apuñalar el aire, apachurrar niños con las botas, abofetear al vendedor de periódicos con uno de ellos. De vuelta a casa, el cansancio disminuía como la ira (un enojo taimado, hay que decirlo, investido como estaba del orgullo de haber salido ileso, de vencer a la amenaza) cuando un auto sigiloso se me acercó. ¡Ah, canalla, aquí están tus matones!, pensé. Con la boca temblona y las rodillas coloidales eché a correr hacia el coche, que se detuvo al verme arma en mano y enseguida avanzó en reversa. Envalentonado por lo que juzgué una cobarde huida, lo perseguí lo más velozmente que pude y en el semáforo de Patriotismo salté sobre el parabrisas y lo golpeé tan fuerte que estrellé el cristal y me lastimé la mano. El coche aprovechó la luz verde y mi desconcierto para acelerar de súbito, dejándome tirado en el asfalto.
Subí al departamento. Abrí la puerta del baño y me sorprendió ver a Paty sentada en la taza. Estaba evidentemente más calmada, por lo que comprendí que empezaba a perdonarme. En la contestadora cintilante la amenaza se repetía dos veces más y una tercera se disculpaba: la víctima sentenciada por esas palabras, cuyo número telefónico, según la voz apenada, difería del mío en un guarismo, ya había recibido una tunda en la colonia vecina. Eso bastó para que mi mujer olvidara el asunto y para que nos riéramos como enajenados camino de la cama, el lugar de la cada donde mejor se trababan nuestras piernas y se destrababan nuestras broncas.
Del condón aciago, como de casi todas las cosas de la vida, nunca pudimos encontrar una explicación convincente.
*Enrique Héctor González. Maestro en Letras Españolas por la UNAM, es autor entre otros libros de narrativa, de “Los párpados de Leda”, “Para no hacerte el cuento largo” y “Anfropiflume”.