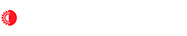Tres poemas de Palabras a la oscuridad*
- Francisco Brines - Sunday, 20 Jun 2021 07:53



----------
El reloj y la muerte
Lento voy con la tarde
meditando un recuerdo
de mi vida, ya sólo
y para siempre mío.
Y en el ciprés, que es muerte,
reclino el cuerpo, miro
la superficie blanca
de los muros, y sueño.
El sol da en la varilla
de hierro, y una sombra
señala en la pared,
lentamente la mueve.
Cierro los ojos. Llega
la brisa, gira las hojas,
roza mis sienes. Abro
nuevamente los ojos.
En la pared anida
la tarde oscura. Nada
visible late, rueda.
Callan el mar y el campo.
Muy despacio se mueve
el corazón, señala
las horas de la noche.
Lucen altas estrellas.
Vive por él un muerto
que ya no tiene rostro;
bajo la tierra yace,
como el vivo, esperando.
El mendigo
Extraño, en esta noche, he recordado
una borrada imagen. El mendigo
de mi niñez, de rostro hirsuto, torna
desde otro mundo su mirada dura.
Llegaba al mediodía, y un gruñido
de animal viejo le anunciaba. (Toda
la casa estaba abierta, y el verano
llegaba de la mar.) Andaba el niño
con temor a la puerta, y en su mano
depositaba una moneda. Era
hosca la voz, los ojos fríos de odio,
y sentía un gran miedo al acercarme,
la piedad disipada. Violenta
la muerte me rondaba con su sombra.
Sólo después, al ver a los mayores
hablar indiferentes, ya de vuelta,
se serenaba el pecho. Me quedaba
cerca de la ventana, y frente al mar
recordaba las sombrías historias.
Esta noche, pasado tanto tiempo,
su presencia terrible y misteriosa
me ha desvelado el sueño. Ningún daño
he sufrido de aquella voluntad,
y el hombre ya habrá muerto, miserable
como vivió. Aquellos años, otros
muchos mendigos iban por las casas
del pueblo. Todos, sin venganza, yacen.
Los extinguió el olvido. Vagas, rotas,
surgen sus sombras; la memoria turba
un reino frío y solitario y vasto.
Poderosos, ahora me devuelven
la mísera limosna: la piedad
que el hombre, cada día, necesita
para seguir viviendo. Y aquel miedo
que de niño sentí, remuerde ahora
mi vida, su fracaso: un anciano
me miraba con ojos inocentes.
Al partir
El joven, con el alma inquieta,
abandonó su reino,
cuando las lentas horas
cubren los naranjos del valle.
Y así inició el camino,
desnuda la cabeza, altos
y lejanos los ojos;
sin cobijo, duro, su pecho.
El día amaneció
suave sobre unos verdes campos,
vio cerca un río, y unas velas
rodeadas de aves.
Pasaban encendidos de amor,
de vino, de alegría,
y ellos, con sus jóvenes voces,
extraños le llamaban.
*Francisco Brines, Palabras a la oscuridad, Huerga y Fierro Editores, Madrid, 1997.